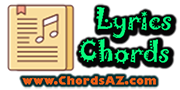Song: MÓDULO 5 LA HEGEMONÍA EUROPEA Y LA PRIMERA INTEGRACIÓN PLANETARIA Armando Pavón Romero
Viewed: 12 - Published at: 7 years ago
Artist: Praxis
Year: 2021Viewed: 12 - Published at: 7 years ago
MÓDULO 5 LA HEGEMONÍA EUROPEA
Y LA PRIMERA INTEGRACIÓN PLANETARIA"
Armando Pavón Romero
5.1 La crisis del siglo XV y sus resultados: La integración de un mercado europeo.
Siempre es difícil establecer el cambio de una época a otra. ¿Cuándo termina una época, cuándo comienza otra? ¿Qué elementos caracterizan un periodo? ¿Desaparecen esos elementos cuando empieza otro? A decir verdad, en historia es prácticamente imposible trazar rupturas tajantes. La Edad Media no se tеrminó un día y comenzó la época moderna al siguientе. Las fechas nos ayudan a orientamos, pero no pueden ser respuestas a preguntas tan amplias como las que nos estamos formulando.
Así pues, sería imposible situar el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna con una fecha exacta. Debemos aceptar, entonces, que hay un periodo más o menos largo, en que la sociedad europea se transforma y da lugar a eso que llamaremos “época moderna”. De hecho, Jacques Le Goff nos previene contra el uso de la palabra “modernidad”.
Lo moderno, nos dice, es lo presente; así cada época es, en sí misma, moderna. Los filósofos del siglo 1x llamaron a los tiempos de Carlomagno “el siglo de los modernos “Los intelectuales de los siglos xi y xiv están seguros de su modernidad frente a sus antecesores, rápidamente transformados en antiguos. Nosotros mismos hoy nos pretendemos modernos frente a nuestros abuelos.
La peste fue un factor determinante en el tránsito del siglo xv al xv en Europa. Triunfo de la muerte, detalle de un fresco italiano, siglo xv.
La diferenciación entre Edad Media y Edad Moderna tiene como objetivo aludir a cambios importantes. Los historiadores establecen diferentes fechas para señalar el nacimiento de la época moderna, pero ello no debe preocupamos, porque, como ya he dicho, este tipo de cambios no puede determinarse por fechas exactas. Así, de una manera amplia, podríamos decir que entre 1348 y 1492 ocurre el tránsito entre una época y otra La primera fecha, 1348, es la de la gran peste negra en Europa, cuando 40 por ciento de la población murió víctima de esa terrible enfermedad.
Giovanni Boccaccio vivió la Gran Peste y en respuesta a la brutalidad de aquella experiencia escribió los cuentos que componen el Decamerón. Boccaccio describe así la peste negra: “... habían llegado ya los años de la fructífera encarnación del glorioso Hijo de Dios al numero de mil trescientos cuarenta y ocho, cuando a la egregia ciudad de Florencia, noble y famosa cual otra ninguna italiana, llegó aquella cruel y mortífera epidemia tanto a los hombres como a las mujeres les salían en las ingles o bajo de la tetilla izquierda Y después unas ampollas hincadas, algunas de las cuales crecían hasta ser tan grandes como un huevo, se comenzó a manifestar aquella enfermedad en forma de algunas manchas negras que salían en los brazos y en las piernas, ..sin que, además de doctores y licenciados....muchos hombres y mujeres, que sin haber aprendido se entremetían de curar mediante ciertas experiencias, pudiera ninguno de ellos, no sólo remediaron curar a los enfermos, antes ni llegar, tan sólo, a conocer la dolencia que éstos tenían Véase Giovanni Boccaccio, Decamerón, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 8-9.
Durante la crisis del siglo xiv, el hambre y la peste presionaron la migración a las ciudades europeas, como se ve en el detalle de un manuscrito de la
época.
La llegada de la enfermedad provoca movimientos demográficos muy interesantes, pues los habitantes más ricos de las ciudades huyen hacia sus palacios en el campo, en busca de un sitio menos contaminado, más aislado, En cambio, la llegada de la peste a los poblados rurales hace que los campesinos huyan a las ciudades en busca de auxilio médico y de alimentos, pues el aprovisionamiento siempre era mejor en las ciudades, Este movimiento poblacional nos complica el recuento de los caídos por la enfermedad, pues si una ciudad en 1345 era de 100 mil habitantes y luego, en un censo de 1351, resulta con sólo 50 mil, el cálculo de la caída demográfica no puede establecerse en 50 por ciento, pues durante la peste esa ciudad pudo haber recibido un incremento tal que elevara su población hasta aproximadamente los 140 mil habitantes, Así, entre los 50 mil restantes se encontrarían antiguos pobladores, pero también miles de los arribados durante la peste La caída demográfica sería ya un dato bastante serio para imaginar un colapso en el mundo feudal, pero el movimiento poblacional del campo a las ciudades agravaría aún más el proceso, pues ya no sólo se trata de campesinos muertos, sino de campesinos huidos a las ciudades que nunca regresarán, pues muchos de los sobrevivientes podrán encontrar acomodo en los puestos liberados por sus antiguos ocupantes. Es decir, muchos campesinos sobrevivientes encontrarían acomodo en puestos de sirvientes, de tenderos, de ayudantes en panaderías, etc. En consecuencia, tenemos ya una desestructuración más que del mundo urbano, del mundo rural, base de la sociedad medieval.
En la ciudad, la producción manufacturera sufrió una grave contracción y, con ello, las frágiles rutas comerciales que iban desde Italia hasta los Países Bajos, atravesando el territorio francés, casi desaparecieron. El bosque, tan apreciado por nosotros en esta era de destrucción ecológica y de contaminación ambiental, era en aquella época un signo de derrota humana. Así, tras la peste de 1348, el bosque volvió a crecer sobre campos de cultivo. Y, en el terreno político debe considerarse un dato muy simple: que una peste atacaba casi por igual a un campesino que aun rey: Así, numerosos señores feudales murieron con todo y sus linajes, razón por la cual pudo darse un proceso de reorganización feudal y, en algunos casos, los sobrevivientes pudieron anexarse los feudos de quienes corrieron la peor de las suertes.
Al final de la Edad Media, la muerte era un tema cotidiano entre la población europea. Detalle del Códice Palatino- Germánico, anónimo, 1455-1458.
La peste de 1348 fue una de las más intensas que la historia recuerda. Pero antes y después encontramos pestes que diezmaban la población europea. Así, la verdadera causa de la “crisis” medieval no necesariamente se encuentra en la gran peste negra, que es en el mejor de los casos, la expresión más clara de la crisis. Los orígenes deben buscarse en las transformaciones que estaban ocurriendo en la sociedad medieval y en los límites técnicos de aquella época. En efecto, por una parte, el feudalismo funcionaba en sociedades pequeñas, pues partía de condiciones técnicas muy limitadas. Así, cuando se generaba un crecimiento demográfico más o menos sostenido podía suponerse la llegada de la crisis, pues la agricultura era insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Entonces, en una población mal alimentada cualquier plaga podía causar grandes destrozos.
Debemos considerar que los señores feudales no tenían interés en aumentar la productividad de sus tierras, pues estaban satisfechos con sus rentas. Y los campesinos no podían aumentar la productividad porque no tenían los recursos para ello .
Más que los orígenes de la crisis, lo verdaderamente interesante sería su resultado, La contracción demográfica provocó que un nuevo agente hiciera acto de presencia en la agricultura y aún en la ganadería europea: la burguesía. Desde el año mil, la burguesía había cobrado fuerza en las ciudades. Sus principales actividades se encontraban en el área textil y en el comercio. Pero tras la crisis del siglo xiv, comenzó a invertir en la agricultura. A diferencia de los nobles y de los campesinos, la burguesía procuraría incrementar la productividad agrícola con el objeto de exportar los excedentes. Esto, en sí, ya era un gran cambio, pero también generaría otro muy importante. Se trata de la contratación de campesinos para laborar las tierras a cambio de un salario. Hasta entonces, campesinos trabajaban sus tierras para subsistir y trabajaban las de sus señores a cambio de la protección que ellos les brindaban. El pago del trabajo agrícola era casi inexistente hasta que la burguesía invirtió en el campo. El resultado fue que ahora los campesinos podían comprar algunos objetos.
Los burgueses eran los habitantes de un burgo; por tanto, cualquier ciudad con un número considerable de población contaba con una burguesía.
Ámsterdam, centro económico europeo de la edad moderno, principal destino de las rulos comerciales de las ciudades italianas por el eje del Rin. Ámsterdam, Dam Square, Jan Adriaensz, siglo XVI.
Debemos recordar que nos encontramos ante una economía muy elemental, donde la moneda apenas era utilizada por los comerciantes, los nobles y los habitantes de las ciudades, pero no por la gran masa de los campesinos. Así, los dos fenómenos que hemos mencionado antes —la inversión burguesa en la agricultura para la exportación y el pago del trabajo de los campesinos— fueron el comienzo de un nuevo crecimiento.
La producción para la exportación tuvo un impacto geográfico muy importante. Ya desde el año mil se habían establecido rutas para las manufacturas textiles, la venta de las especias llegadas del lejano oriente y otros productos, que iban desde Italia hasta los Países Bajos cruzando territorio francés. Pero tras la crisis del siglo xiv estas rutas se colapsaron y aparecieron otras nuevas, para todas esas mercancías, pero también para la venta de los productos agrícolas. Los nuevos caminos del comercio se trazaron más al oriente, atravesando ciudades suizas, austriacas y otras del sacro imperio romano-Germánico de Occidente.
El Sacro Imperio Romano Germánico puede considerarse como el antecedente de la actual Alemania Surgió como resultado de la recuperación en el siglo XI del perdido imperio que había fundado Carlomagno en el año 800, en los territorios germánicos del antiguo Imperio Romano.
Asimismo, se hizo evidente que el comercio marítimo era mucho más eficiente que el terrestre. En efecto, debemos imaginar que el transporte terrestre poco había avanzado en velocidad desde tiempos del imperio romano, pues prácticamente no se cuentan innovaciones en este campo en ese lapso de más de mil años. En cambio, el transporte naval estaba siendo impulsado por diferentes adelantos técnicos, así como por por su mayor capacidad para transportar productos agrícolas.
Fernand Braudel define así las innovaciones técnicas en la construcción de barcos: “Tres transformaciones marcan la evolución general de los barcos en el Mediterráneo, antes de la navegación a vapor y de los cascos de hierro: el timón de codaste aparecido hacia el siglo xii el casco encastrado hacia los siglos xiv-xv; el bajel de línea a partir del xviI... El timón de codaste. es el timón que conocemos nosotros: una caña que atraviesa el casco permite maniobrar desde el interior del barco. Este timón se convirtió, ya en el siglo xvi, en una rueda que permite al timonel dirigir el movimiento. (El caso encastrado) Es un carguero muy grande... construido por capas, es decir que las planchas del casco, en lugar de estar pegadas, se recubren unas a otras como las tejas de un techo... [estas] naves pueden afrontar las fuertes olas y triunfar del mal tiempo invernal. La última transformación es la sustitución de la galera (barco impulsado por remeros,) por el barco de línea (impulsado por el viento, a través de velas). Véase Fernand Braudel, El Mediterráneo. El espacio y la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 62-65.
Entonces cobraron mayor importancia las rutas marinas que partían desde Venecia o Génova hasta Flandes. Muchos puertos intermedios, como Barcelona, Lisboa, etc. adquirieron una mayor importancia. Pero también por el norte volvieron a reactivarse las rutas que iban desde el Mar Báltico hacia los Países Bajos, extendiéndose hasta la lejana Inglaterra. Podemos empezar a hablar de la constitución de un amplio mercado europeo.
¿Cuáles eran los objetos del intercambio que circulaban por esas rutas marítimas o terrestres? Por una parte, el norte de Italia y los Países Bajos eran los principales centros manufactureros y comerciales, es decir, allí se producían y se concentraban bienes como telas, tejidos, vidrios, cerámicas, productos de peletería, armas, etc. Pero también desde Italia partían las especias del lejano Oriente, llegadas por el Mar Negro y luego el Mediterráneo. Desde allí se distribuían a regiones occidentales como París, Castilla, Aragón, Portugal, Inglaterra, o a regiones orientales, como Bohemia, Moravia, Rusia, Ucrania, entre otros. Estas regiones comenzaban su aportación al intercambio mediante la venta de trigo y madera para la industria naval. Por otra parte, España e Inglaterra impulsaban la cría de ganado ovino para la venta de lana que sería procesada por las ciudades italianas y flamencas.
Expertos en demografía histórica calculan que una sociedad como la medieval tardó unos veinte años en recuperarse de los efectos trágicos de una epidemia. La peste negra produjo daños mucho más graves y ni siquiera un siglo y medio después pudo recuperarse el mismo tamaño de la población, Pero ciertamente la sociedad medieval supo sortear la contracción económica y respondió con un crecimiento notable que se vería fuertemente incrementado en el siglo xvi.
Las rutas del comercio europeo en el siglo xv.
Lo adquisición de especias orientales fue uno de los objetivos principales de los navegantes portugueses durante los siglos xv y xvi.
El desarrollo burgués estaba articulando un mercado europeo. Pero también es cierto que Europa mantenía con el lejano Oriente el comercio de las especias. La historia de la alimentación se enlaza con la historia económica, política, militar. El descubrimiento de las especias por los paladares europeos abrió el comercio con Asia, que construyó una ruta marítima por el Mediterráneo, primero, y luego por el Mar Negro, punto de encuentro con las rutas terrestres asiáticas. En este tráfico comercial fueron los venecianos quienes llevaron la voz cantante. Desafortunadamente, la caída de Constantinopla en manos de los turcos dificultó el comercio. Los venecianos católicos se vieron precisados a establecer relaciones de paz con los turcos musulmanes, pero el tráfico comercial estaba ya amenazado.
El reino de Portugal se haría cargo del relevo veneciano. La explicación tradicional del éxito portugués destacaba la temprana reconquista de su territorio contra el Islam en el año de 1253; la toma de Ceuta en 1415 “lo introdujo en el secreto de los tráficos lejanos y despertó en él el espíritu agresivo de las Cruzadas”; comenzaron así los viajes de reconocimiento a lo largo de la costa africana: y, lo más importante, se contó con todos personajes que impulsaron la exploración marítima: Enrique el Navegante, hijo del rey Juan I, quien se rodeó de sabios geógrafos, cartógrafos y marinos, y el rey Juan II, bajo cuyo reinado se alcanzó el extremo sur de África (el Cabo de Buena Esperanza) y se estuvo en condiciones de establecer la ruta comercial hacia India. El costo militar no fue alto y en cambio la pimienta puso a Lisboa en el centro de Europa.
Fernand Braudel, el gran historiador del Mediterráneo, nos introduce en una serie de explicaciones nuevas, menos heroicas, pero mucho más interesantes Portugal, nos dice Braudel, no es un reino ni pequeño, ni pobre, Su cercanía con el Islam hispano lo introdujo en la economía monetaria desde muy pronto. Su agricultura se había enfocado hacia cultivos más comerciales, como la vid, el olivo, el alcornoque y muy pronto la caña de azúcar, Todo ello en detrimento del cultivo del trigo. Semejante agricultura debe considerarse como muy adelantada, pues el trigo bien podía comprarse y a precio relativamente barato; en cambio, los otros cultivos alentaban la producción del vino, el aceite, el azúcar, etc., productos destinados al mercado más que al autoabastecimiento, como era el caso de la
agricultura feudal.
No obstante, el tema agrícola era una de las mayores preocupaciones portuguesas, pues la recuperación demográfica, ras la peste negra, comenzaba a ser una presión que empujaba a la búsqueda de nuevos territorios de cultivo. Así, el inicio de las exploraciones marítimas tuvo como primer objetivo encontrar campos para la labranza del trigo y, sólo posteriormente, se fueron transformando en zonas de producción comercial, en especial, la caña de azúcar. Así, Madeira, descubierta en 1420 fue destinada al trigo y sólo se reconvirtió al azúcar, cuando fueron redescubiertas las Azores en 1430, las cuales a su vez se dedicaron al cereal.
Vease Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe I, trad, por Wenceslao Roces, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
Otro objetivo de las exploraciones marítimas fue la expansión agrícola hacia las islas, por ejemplo Maderia, colonizada por los portugueses desde 1420.
Además de las islas, los portugueses establecieron contacto con el norte africano y muy
pronto descubrieron dos grandes negocios: el intercambio de polvo de oro africano por la sal
aportada por los europeos, y la compra de esclavos negros. Sin embargo, no fueron negocios
simultáneos. El comercio de oro fue muy importante durante el siglo xv y los primeros años
del siglo xvi, mientras que el tráfico de esclavos cobraría mayor fuerza a partir de la colonización americana.
El incipiente desarrollo marítimo de Portugal se vio favorecido por el arribo de comercian-
tes y banqueros genoveses que establecieron sus plazas en Lisboa. Desde allí fue relativamente fácil invertir en aquellas empresas marítimas, las cuales fueron creciendo hasta alcanzar el Cabo de Buena Esperanza. Así, junto con el tráfico de oro y de esclavos, Portugal consiguió un gran negocio con el comercio de las especias.
Braudel llama la atención en el siguiente dato: Portugal estaba tan interesado y van seguro de que podría rodear la costa africana para establecer la ruta de las especias, que despreció la hipótesis de Cristóbal Colón. Es decir. apostó por la certeza en lugar de la quimera y perdió parte del futuro americano.
Es necesario llamar la atención acerca del negocio portugués con el polvo de oro, pues contra lo que se pueda pensar su principal utilidad no era la joyería sino la fabricación de monedas. La monetarización de la economía europea estaba aumentando, pues como se recordará, tras la crisis demográfica del siglo XIV, la burguesía estaba invirtiendo en la agricultura y en la ganadería, para lo cual utilizaba trabajadores a los que había que pagar un salario. Pero en este nivel la moneda de oro o de plata no era tan importante, pues para ello se utilizaba moneda de metales menos valiosos. En cambio, para el comercio en gran escala sí era decisiva.
La recuperación económica europea y la articulación de un mercado que involucraba regiones distantes, dentro y fuera del mismo continente, planteaba la necesidad de contar,
cada vez más, con mayores volúmenes de moneda.
Llegados a este punto podemos plantear el siguiente fenómeno económico. La producción manufacturera de aquella época podía crecer, pero tenía límites, pues el mercado
comprador estaba restringido a las élites urbanas y nobiliarias. Pero el crecimiento estaba determinado también porque el inversionista esperaba que sus productos subieran de precio.
Así, si los precios no subían, la producción se estancaba. Y los precios sólo pueden subir cuando existe moneda circulante suficiente para comprar los productos ofrecidos.
Entonces, a lo largo del siglo xv encontramos un aumento de la producción de bienes manufacturados y, en consecuencia, un aumento en la demanda de moneda. Aquí es donde entraba el negocio portugués del polvo de oro. Durante un largo periodo, Portugal surtió buena parte del oro necesario para acuñar moneda. Otras regiones aportaban plata, pero hay serios indicios de que al finalizar el siglo xv se estaba llegando a una situación crítica, pues el volumen de moneda existente empezaba a ser insuficiente para seguir alentando la producción manufacturera. Por no decir que el comercio de las especias era deficitario para Europa, pues ellos compraban pimienta y a cambio debían pagar con oro. Asia ha sido vista, de esta manera, como un cementerio de metales preciosos provenientes de Europa. De no encontrar una fuente importante de metales preciosos, dicha situación podía derivar, perfectamente, en una crisis llamada por los economistas “deflación”. Afortunadamente, para la economía europea, Colón tropezaría con un nuevo continente capaz de suministrar inmensas cantidades de plata, en 1492.
Según Earl J. Hamilton, entre 1503 y 1600 llegaron a España 153 mil 500 kilos de oro y 7.4 millones de kilos de plata. Estudios más recientes que el de Hamilton, han demostrado que el flujo de plata no disminuyó durante el siglo XVII.
El cambista y su mujer, por Quentin Massys, 1514; Museo de Louvre. El desarrollo de la burguesía fue el resultado más trascendental de los cambios estructurales que comenzaron en el siglo XIV.
5.1.1 La conformación del primer mercado mundial
El descubrimiento, conquista y colonización de América transformaron profunda- mente la historia de la humanidad. La historia de América se ligó indisolublemente a la historia de Europa, mientras que este viejo continente tuvo que reestructurar completamente su concepción del mundo. Un solo ejemplo, la concepción cristiana de la trinidad servía además para explicar el orden del mundo. Tres eran las formas de la divinidad, como tres eran las masas continentales: Europa, Asia y África. ¿Cómo explicarse entonces la aparición de un cuarto continente?
América, por su parte, sufriría cambios totales, culturales, económicos, socia- les, políticos, raciales, etc. De todo ello hablaremos más adelante. Por ahora con- viene prestar atención al impacto económico que los descubrimientos geográficos tendrían en la economía europea.
Hemos visto ya el auge portugués, pero debemos anotar una tremenda debilidad que impidió la consolidación de Lisboa como centro económico europeo.
Nos referimos a la falta de liquidez para soportar la venta al menudeo de los cargamentos provenientes de Oriente. Los portugueses requerían grandes sumas de dinero para fletar nuevos embarques y no podían esperar a la distribución minorista. Encontraron que la ciudad de Amberes era la plaza de los grandes banqueros alemanes, quienes podían comprar los
embarques completos y hacer frente a la posterior venta a los minoristas. Así, Amberes se convirtió en la dueña de los éxitos lusitanos. Por si esto fuera poco, Amberes se vio favorecida
por dos factores más. Uno geográfico y otro económico, La ciudad flamenca estaba situada, en el intenso circuito económico y comercial de los Países Bajos.
Era por tanto un perfecto vínculo para la intersección de las mercaderías provenientes del Báltico, de Inglaterra y del Mediterráneo. Por otra parte, los banqueros germanos la escogieron como plaza para realizar sus negocios y el más grande de ellos fue el financiamiento a Carlos V para la obtención del Sacro Imperio Romano Germano, a cambio de las riquezas que los nuevos territorios prometían.
Carlos V retratado por Tiziano, 1548, Museo del Prado.
En este sentido América no defraudó ni a Carlos V, ni a sus banqueros, ni al resto de la economía europea. La plata americana fluyó a Sevilla y de allí hacia Amberes, para pagar los préstamos alemanes. La ciudad del Escalda, como también se conoce a Amberes, fue así la gran ciudad de los Países Bajos en el siglo xvi. Sin embargo, tampoco pudo resistir el impulso de otra ciudad vecina, Ámsterdam. Los Países Bajos comenzaban a concentrar el grueso de la economía europea. Ya hemos dicho que a ellos arribaban los productos del Báltico, a saber, cereales, pescado y maderas para la industria naviera. Concentraban la distribución de las especias y de la plata americana y, por tanto, las finanzas europeas. Su banca se convirtió en la más poderosa, desplazando a los genoveses, venecianos y florentinos Asimismo, sus comerciantes pudieron encargarse de la distribución de las manufacturas italianas, sobre todo de sus textiles y cerámica que eran de alta calidad y destinados a un mercado de lujo. Pero también los Países Bajos desarrollaron una importante manufactura; por ejemplo, en el terreno textil su calidad era menor pero sus productos eran mucho más vistosos, por lo cual podían cubrir mercados más amplios. El último requerimiento de estas ciudades para dominar totalmente la economía europea era la transportación de las mercancías.
En el siglo XVII, Ámsterdam se hizo cargo de desarrollar la mayor industria naviera y con ello Amberes tuvo que cederle el cetro económico. Castilla tuvo una flota impresionante, pero tenía que utilizarla para el comercio ultramarino, llamado “la carrera de Indias”. Así, el circuito comercial que iba del Mediterráneo al Báltico quedó a cargo de los holandeses; ni siquiera los potentes genoveses pudieron competir.
De esta suerte, Holanda se vio favorecida para desarrollar, a su vez, el comercio ultramarino. América estaba dominada por Castilla y, en menor medida, por Portugal, Inglaterra y Francia. Así que emprendió la conquista de las rutas comerciales portuguesas hacia Oriente. Reconocidos los lejanos territorios orientales, los holandeses prefirieron conquistar y hacerse cargo de la producción en lugar de comerciar, como lo habían hecho los lusitanos, con los países orientales. Pero antes que entrar en el territorio continental prefirieron conquistar algunos puntos de la costa india y varias islas. Alf desarrollaron plantaciones predominantemente de especias, pimienta, nuez moscada y canela, entre otras.
Durante el mismo siglo xvi los ingleses y franceses comenzaron a expandir su aventura americana, pero fue en el siglo xvii cuando florecieron sus plantaciones, El territorio americano se convirtió en productor de caña de azúcar y de tabaco. El imperio español, en este nuevo escenario, parecía un poco anticuado y obsoleto. Aún así, formaba parte ya de un primer mercado mundial, cuyo sistema se ha denominado “comercio triangular”.
Al primer mercado mundial, que se consolidó durante el siglo xvi, se le ha
llamado comercio triangular porque:
1) Las potencias europeas, Holanda e Inglaterra, básicamente, producían y
exportaban manufacturas que vendían en las colonias americanas.
2) Las colonias americanas, inglesas, francesas, holandesas y, desde luego, españolas, compraban aquellas manufacturas y a cambio producían y exportaban materias primas; asimismo, las colonias americanas se encargaban de la producción y exportación de la plata.
3) Las colonias asiáticas se hacían cargo de la producción de especias para el consumo europeo.
Sobre este escenario mundial se produjo en Inglaterra la Revolución Industrial, fenómeno que aceleró aún más la conformación de una economía planetaria.
La primera integración mundial.
5.2 La formación del Estado moderno.
Las monarquías medievales, luego de numerosos esfuerzos, habían conseguido incrementar su poder. De todas formas, el suyo era un poder muy reducido. Pero tras la crisis del siglo xiv y la posterior recuperación económica, los diferentes monarcas sabrían sacar provecho e incrementar su poder.
Todos hemos oído hablar de algunos reyes famosos, como los Reyes Católicos o Carlos V, en España; Enrique VIII o la reina Isabel de Inglaterra; Luis XIV y Luis
Fernando Gallego (atribución), La virgen de los reyes católicos, 1490-95, Museo del Prado.
El Rin constituyó el eje de la ruta comercial entre las ciudades del norte de Italia y Amberes.
XVI, en Francia. Todos ellos procuraron hacer más grandes y más fuertes sus monarquías, Todos ellos creían tener un poder superior al resto de los nobles y, para ello, contribuían diferentes teorías. La más indiscutida era que ellos detentaban sus coronas por la gracia de Dios. Su poder era tan divino que podían sanar a los enfermos con sólo tocarlos.
En la construcción de las grandes monarquías intervendrían diferentes factores, pues es claro que la sola voluntad de los reyes era insuficiente. Diferentes historiadores han procurado rebasar el estudio de ejemplos particulares —España, Inglaterra, Francia— para encontrar los elementos comunes que caracterizan a estos Estados, Citemos, por ejemplo, al inglés Perry Anderson al francés Roland Mousnier o a uno de los discípulos de Braudel, Immanuel Wallerstein ' Así, pese a las enormes diferencias entre un caso y otro, podemos señalar el desarrollo de un proceso similar.
Perry Anderson, El Estado absolutista, trad. por Santos Julia, México, Siglo XXI, 1983, 592 pp.
Roland Mousnier, La monarquía absoluta en Europa, del siglo v a nuestros días, trad. Bernardo Moreno Carrillo, Madrid, Taurus, 1986.
Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, 3 vols., México, Siglo XXI, 1999.
Volvamos al tema de la crisis del siglo xi. Ésta aceleró dos procesos que ya vengan manifestándose desde tiempo atrás. El primero fue la disolución de las relaciones señoriales, que se vio incrementado, como ya he dicho, por la inversión de los burgueses en la agricultura. El segundo proceso fue el crecimiento de la propia burguesía.
Quizá convenga recordar un momento el sentido de la palabra burguesía. Hoy en día, para nosotros, un burgués es un gran empresario, un hombre rico. En la Edad Media, no era necesariamente ésta su caracterización. Burgués, para comenzar, era el habitante de las ciudades, a las que también se llamaba “burgos”. Como puede imaginarse, las actividades desarrolladas en las ciudades eran variadas, pero muy diferenciadas de las tareas rurales. Así, los comerciantes, los zapateros, los carpinteros, los ceramistas, los orfebres, los albañiles, los tejedores, los peleteros, eran burgueses.
La producción agrícola dejó de estar en manos de los señores se convirtió en un negocio de
los burgueses de las ciudades. lustración de Las muy ricas horas del duque de Berry, Francia, siglo xv.
Los practicantes de cada profesión se asociaban en gremios y su finalidad era procurar su defensa en términos jurídicos, pero también económicos, Es decir, cada gremio reclamaba para sí una serie de privilegios y derechos, algunos llegaban a tener, incluso, jueces especiales.
En el aspecto económico, debemos recordar que el mercado en aquella época era muy limitado y el número de compradores no aumentaba demasiado, casi siempre estaba restringido a los nobles y a los más exitosos burgueses. La producción de aquella época era de carácter lujoso. El principal ejemplo sería el textil. La producción de tejidos era suntuosa y sólo podían comprar los más ricos de la sociedad. La gran masa de la población estaba fuera de este circuito, por lo que sus pobres vestimentas debían ser trabajadas en s propias casas. Es decir, la gran masa de la población tejía su propia ropa. De esta manera, los gremios cuidaban que nadie produjera más cantidad de lo acordado, pues ello induciría a una baja de los precios. Así pues, la producción se mantenía estacionaria. Pero el establecimiento del comercio a larga distancia favoreció el crecimiento burgués. La mayor riqueza no podía invertirse tan fácilmente en la propia producción, pues había que vencer la reglamentación de los gremios. Así que se invertía en la compra de bienes lujosos o, como ya hemos mencionado, en otras actividades, como la agricultura o la ganadería.
Las transformaciones en el campo, producto de la crisis, estaban lejos de favorecer al campesinado. Por una parte, tras la caída demográfica los señores feudales veían reducido su tributo, pues las cosechas se habían restringido también; por ello, preferían pedir a sus siervos que en lugar del tributo en especie acostumbrado, lo pagaran en dinero. Esto significaba que el señor feudal se desentendía de las dificultades de sus siervos y los dejaba que se las arreglaran como pudieran para juntar el dinero del tributo.
Miniatura de un manuscrito alemán c. 1310, se encuentra en Bonn, Alemania. La quiebra
señorial, el empobrecimiento campesino y el ascenso burgués tuvieron como escenario los
campos de siembra europeos.
Los practicantes de cada profesión se asociaban en gremios y su finalidad era procurar su defensa en términos jurídicos, pero también económicos, Es decir, cada gremio reclamaba para sí una serie de privilegios y derechos, algunos llegaban a tener, incluso, jueces especiales.
En el aspecto económico, debemos recordar que el mercado en aquella época era muy limitado y el número de compradores no aumentaba demasiado, casi siempre estaba restringido a los nobles y a los más exitosos burgueses. La producción de aquella época era de carácter lujoso. El principal ejemplo sería el textil. La producción de tejidos era suntuosa y sólo podían comprar los mas ricos de la sociedad. La gran masa de la población estaba fuera de este circuito, por lo que sus pobres vestimentas debían ser trabajadas en sus propias casas. Es decir, la gran masa de la población tejía su propia ropa. De esta manera, los gremios cuidaban que nadie produjera más cantidad de lo acordado, pues ello induciría a una baja de los precios. Así pues, la producción se mantenía estacionaria. Pero el establecimiento del comercio a larga distancia favoreció el crecimiento burgués. La mayor riqueza no podía invertirse tan fácilmente en la propia producción, pues había que vencer la reglamentación de los gremios. Así que se invertía en la compra de bienes lujosos o, como ya hemos
mencionado, en otras actividades, como la agricultura o la ganadería.
Las transformaciones en el campo, producto de la crisis, estaban lejos de favorecer al campesinado. Por una parte, tras la caída demográfica los señores feudales veían reducido su tributo, pues las cosechas se habían restringido también; por ello, preferían pedir a sus siervos que en lugar del tributo en especie acostumbra- do, lo pagaran en dinero. Esto significaba que el señor feudal se desentendía de las dificultades de sus siervos y los dejaba que se las arreglaran como pudieran para juntar el dinero del tributo.
Por otro lado, los siervos o campesinos tenían dos alternativas para pagar aquellos tributos. Una era reducir su propia cosecha para cedérsela al señor o contratarse como asalariados allí donde los burgueses los contrataran. A menudo los cultivos impulsados por la burguesía no eran beneficiosos para los campesinos, pues las tierras eran más bajas, en zonas pantanosas, donde podía cultivarse, por ejemplo, el arroz, pero allí también crecían mosquitos y se generaban enfermedades tales como la malaria o el paludismo.
En muchos casos la presión ejercida sobre los campesinos llevó a la quiebra a los señores feudales, quienes se vieron obligados a arrendar sus tierras a burgueses 0 a campesinos más afortunados. En otras ocasiones los mismos nobles se vieron obligados a vender sus tierras. En cualquier caso se estaba produciendo un fenómeno de quiebra nobiliaria, de empobrecimiento campesino y de ascenso burgués. Los nobles, por lo tanto, buscaban detener su quiebra; los campesinos, con mucha frecuencia, se rebelaban convirtiéndose en bandidos y forajidos; en tanto que los burgueses comenzaban a asumir costumbres aristocráticas y a demandar participación en los distintos niveles de gobierno. Todo ello empujaba a la transformación de las monarquías.
En efecto, la necesidad de controlar los desajustes de la sociedad feudal se combinó con el afán de acrecentar el poder real. En cierto modo, los reyes se convirtieron en una especie de árbitros reconocidos por todos los sectores de la sociedad para mediar en los conflictos. Para ello contaban con una larga tradición teórica que los consagraba por encima de los demás señores y príncipes. Asimismo, contaban con el reconocimiento de los nobles y hasta de los burgueses, sectores que también participaban en el gobierno a través de asambleas generales, que recibían diferentes nombres, según el reino en cuestión: Cortes, en Castilla y Aragón; Parlamento, en Inglaterra; Estados Generales, en Francia; Landtag, en Alemania, etc. Estas asambleas tenían la función de servir de “consejo” al rey, pero también servían para aprobar las leyes y sobre todo los impuestos.
Las medidas que las monarquías tomaron para resolver estos conflictos y, de paso, acrecentar su poder fueron: desarrollar un sistema jurídico como soporte de las relaciones con los súbditos; establecer un sólido aparato burocrático, capaz de administrar el reino; crear enormes ejércitos; formar un sistema amplio de impuestos; intervenir, por tanto, en la política económica y, por último, desarrollar un importante cuerpo diplomático.
Si reflexionamos y comparamos aquellas instituciones con las de nuestra sociedad veremos que existe una gran similitud. Nosotros también tenemos un sistema jurídico, un cuerpo burocrático, un ejército, un sistema nacional de impuestos, el gobierno participa en la política económica, tenemos un aparato diplomático y nuestra población aunque ciertamente plural ha tendido a cierta homogeneización.
Quizás sean estas características las que han llevado a los historiadores a llamar a este Estado "moderno". Sin embargo, existen diferencias radicales entre aquellas instituciones y las nuestras, Perry Anderson nos diría, entonces, que aquel Estado parecería muy moderno, pero en el fondo tenía aspectos “arcaicos” que lo diferenciarían del nuestro. Conviene desarrollar, pues estos aspectos.
La solemne entrada de Carlos V y Francisco | en París, por Taddeo Zuecarro, 1540.
5.2.1 Sistema jurídico
El aprovechamiento del derecho romano fue cada vez más útil para el nuevo Estado. Este derecho tenía dos vertientes: el derecho público o lex, que regía las relaciones políticas entre el Estado y los súbditos; y el derecho civil o jus, que regulaba las transacciones económicas entre los ciudadanos. Así pues, el derecho público era el instrumento para que el rey pudiera someter a sus súbditos, mientras que el derecho civil permita el desarrollo burgués.
Los elementos “arcaicos” del sistema jurídico moderno son notables. Si bien, nuestros sistemas cuentan con ambos aspectos, jus y lex, son mucho más complejos. Piénsese tan sólo en el sistema democrático, con división en tres poderes que sustituye a la monarquía. En la actualidad, las leyes son elaboradas por los congresos nacionales, representantes del pueblo.
5.2.2 Ejército
Tan importante para el control era el sistema jurídico como un ejército poderoso. Si recordamos nuestros cursos anteriores de historia recordaremos innumerables guerras, por ejemplo, las guerras entre Carlos V de España y Francisco I de Francia; guerras en la propia Francia entre católicos y protestantes, igual que en Alemania; o la célebre e internacional Guerra de los Treinta Años. Nuestros libros nos hablaban de aquéllas como guerras de religión. Sin embargo, numerosos historiadores han buscado nuevos aspectos de esas guerras y se han puesto de relieve diferentes factores. En aquellas que podríamos llamar guerras internacionales o Inter dinásticas, sin duda, se trataba de guerras por anexarse nuevos territorios, prácticamente, al viejo estilo feudal.
Carlos V, por ejemplo, tuvo rodeada a Francia, pues al occidente era rey de Castilla y Aragón; al norte, rey de Flandes; al este y al sur, emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Francia, católica o protestante, era un botín atractivo para Carlos V. Aquellos reyes cuando pensaban en acrecentar la riqueza de sus reinos no pensaban en aumentar la productividad de sus campos o de sus talleres, simple- mente se iban a la guerra para anexarse zonas ricas. Así, Felipe II de España intentó conquistar Holanda. Los monarcas tardarían siglos en entender la importancia de alentar la productividad interna.
Pero los ejércitos tenían otra función todavía más importante, sobre todo, durante el siglo XVII: la represión de aquellos agentes que atentaran contra el orden señorial, es decir, básicamente las masas campesinas. Sin embargo, no está demás señalar que cuando la burguesía amenazó el poder nobiliario también fue reprimida, como en el caso de la llamada Guerra de las Comunidades en Castilla.
Ante la amenaza campesina, los señores feudales tenían muchas dificultades para reprimir las revueltas o los forajidos que circulaban por los caminos. Era más fácil pagar un impuesto para armar un ejército amplio y que éste se desplazara hacia las zonas de conflicto.
El imperio de Carlos V.
Perry Anderson nos diría que el elemento arcaico de aquel ejército, el cual lo diferenciaría de nuestros ejércitos contemporáneos, radica en su composición, pues en aquella época se contrataba a los soldados y se procuraba que fueran de regiones distantes; para decirlo en otras palabras, eran ejércitos de mercenarios.
"Nicolás Maquiavelo (1469-1527) tenía, ya en el siglo xvi, plena conciencia del problema que significaban los ejércitos mercenarios, a sueldo, para un gobernante. El capítulo XX de su obra Discursos sobre la primera Década de Tito Livio se titula “A qué peligro se arriesga el príncipe o la república que emplea milicia auxiliar o mercenaria”. Para Maquiavelo, los mercenarios “Una vez han vencido, suelen expoliar al protegido y al enemigo, por malicia del príncipe que los manda o por ambición propia”. Este importante pensador político dedicó toda una obra al arte de la guerra, en la que muestra la necesidad de tener ejércitos de ciudadanos.
5.2.3 Impuestos
Para conformar semejantes ejércitos, ya lo he adelantado, era necesario establecer una serie de impuestos. Los reyes de Francia y de Castilla lograron conseguir el monopolio de la sal y de la plata respectivamente, pero no siempre eran suficientes, amén que otros reinos, como Inglaterra, no pudieron conseguir ningún monopolio. Entonces los súbditos gravados con impuestos solían ser los campesinos, los burgueses y las corporaciones. Los nobles
quedaban exentos de tales pagos. Pero este régimen fiscal sólo agravaba más la situación de los campesinos, pues además de los tributos que debían a sus señores ahora debían pagar al rey. El bandidaje era la consecuencia lógica. Pero también esta actividad a menudo se veía promovida por los mismos señores, pues no sólo procuraban deslindarse culpando al rey, sino que terminaban alentando a los campesinos a la rebelión. Sin embargo, más de una vez esta política terminó revirtiéndose contra los propios señores, los cuales tuvieron que solicitar el apoyo real La característica arcaica del sistema impositivo moderno radica en la manera de cobrar los impuestos. En aquella época, el rey contaba con un cuerpo de funcionarios hacendarios muy imitado. Entonces, para la cobranza, el rey daba concesiones a
los particulares, nobles, por supuesto, Ellos recaudaban los impuestos, pero como se imaginará no entregaban al rey la totalidad, sino que de la cantidad recaudada se quedaban con una parte, en calidad de salario, y solían quedarse con otra parte simplemente porque el rey era incapaz de obligar a los cobradores.
Hans Memling, Campesinos y villanos detalle, 1480.
5.2.4 Burocracia
El solo cobro de los impuestos implicaba ya la necesidad de un aparato burocrático cada vez mayor, pero también era necesario para ir imponiendo el gobierno real en regiones distantes. Los ejemplos típicos en este caso son Castilla y Francia pero aun Inglaterra, los principados germanos, o las ciudades Estado de Italia y los Países Bajos, entre otros, participarían de este proceso.
Prestemos atención al caso castellano en los tiempos de Carlos V. Debido a las numerosas herencias, al haber sido electo emperador del Sacro Imperio Romano Germano, y al descubrimiento de América, los dominios de Carlos V se hicieron enormes. Para administrar estos territorios inmensos tuvo que agrandar su aparato burocrático, En el centro del reino aumentó la fuerza de diferentes consejos; y en las diferentes regiones creó virreinatos y chancillerías o audiencias. Un mundo de nuevos empleados fue necesario. Para ello se amplió el número de universidades, en las que se impulsaron las facultades de derecho canónico y derecho civil. Las puertas de la burocracia se abrieron a un mayor número de personas. Los nobles se quedaron con los virreinatos y con la dirección del ejército; algunos clérigos nobles fueron asesores del rey y emperador, pero también participaron en los consejos metropolitanos, donde también entraron numerosos abogados de origen burgués. Asimismo, en las chancillerías y audiencias regionales se contaron algunos hijos de nobles y numerosos abogados — se les llamaba “letrados”— formados en las universidades castellanas.
Las universidades fueron el gran semillero de la burocracia regía. Cada vez, los juristas de origen burgués dominaban los principales cuerpos administrativos del reino. Ellos, muy pronto, comenzaron a recibir títulos de nobleza debido a los servicios que prestaban a la Corona, formando así dinastías dedicadas a la administración y, con ello, un grupo social noble diferente a la vieja nobleza militar. De hecho, se generaría un conflicto entre unos nobles y otros, por ver quiénes se quedaban con los mejores cargos administrativos. Los nobles de sangre o “de espada”, llamados así por su origen guerrero, llamaron a los otros nobles de “toga”, por ser este atuendo el propio de los juristas.
El ejemplo castellano podría extenderse a Francia, Inglaterra, Italia y a otros países europeos. Sin embargo, cabe una aclaración: La crítica ha dicho que el reino de Castilla se hizo de una burocracia inmensa que terminó ahogando el desarrollo productivo, mientras que Francia e Inglaterra desarrollaron cuerpos administrativos más pequeños y más eficientes, de tal suerte que pudieron promover las actividades económicas. Recientemente, Immanuel Wallerstein ha puesto en entredicho esta afirmación. Para ello ha llamado la atención en las dimensiones del territorio castellano, el cual se vio enormemente incrementado tras el descubrimiento de América y la conquista de Filipinas. Wallerstein se pregunta: ¿Cómo un inquisidor o un juez, radicados en la Ciudad de México, podrían vigilar respectivamente el cumplimiento correcto de la fe católica, o de la justicia real, en tierras tan lejanas como Arizona o Nuevo México? Wallerstein nos dice, en oposición a la tesis tradicional, que fue precisamente la falta de una burocracia adecuada la que impidió al monarca administrar correctamente su imperio.
La principal diferencia entre la burocracia moderna y la contemporánea —el elemento arcaico— sería la forma de hacer los nombramientos. En efecto, éstos no se hacían necesariamente en función de la capacidad profesional del interesado, sobre todo, en los puestos más altos. En más de una ocasión y ante los problemas económicos del monarca, los cargos más altos, excepto los virreinatos, se ponían a la venta. Los ministros, presidentes de concejo, jueces de audiencia, etc., eran comprados con la intención de que el cargo cubriera con exceso, a la larga, el pago hecho originalmente. Debe suponerse que el salario difícilmente produciría las ganancias esperadas; por lo tanto, los funcionarios aprovecharían sus puestos para hacer con ellos diversos negocios.
Portada de la Universidad de Salamanca. En la Universidad de Salamanca se formaron
algunos de los ministros reales más destacados de la monarquía hispánica
2.5 Diplomacia
La diplomacia es otra de las grandes aportaciones del Estado moderno. Sin duda, embajadores y embajadas existían desde la Edad Media, pero no estaban sistema- tizados y, sobre todo, el concepto de cristiandad englobaba a todos los hombres, borrando barreras particularistas. La diplomacia moderna, al contrario, partía del reconocimiento de diferentes entidades políticas y, con ello, se conformaría el primer esquema internacional europeo. La primera sistematización de la diplomacia comenzó en Italia en el siglo xv y se extendió a reinos de Inglaterra, Castilla y Francia, entre otros, en el siglo xvi
La diplomacia procuraba la comunicación y la relación con otros Estados, así como la elaboración de informes secretos —espionaje— que definieran los pun- Los débiles de los gobiernos donde se establecían embajadas o los posibles peli- gros que pudieran emanar de esos mismos gobiernos hacia el Estado de origen de los embajadores.
De todas formas, aquella diplomacia no era tan “moderna” como la nuestra, pues no era la representación de una “nación” o de un “pueblo”, sino de un monarca. Los intereses por los que velaban los embajadores eran los de un individuo y su dinastía, el rey, y no los del conjunto amplio de súbditos. La finalidad de la diplomacia, por tanto, era el acrecentamiento de la monarquía. Podríamos decir que a diplomacia era el medio pacífico, mientras que la guerra era el camino violento. Así pues, la finalidad última de la diplomacia era el matrimonio, por el cual un rey podía anexarse otro reino, sin disparar un solo cañón.
Tomemos, por ejemplo, el caso de Felipe II, rey de Castilla y Aragón, entre otros dominios, quien se casó con princesa María Manuela, de Portugal, con lo cual se situaba estratégicamente en la línea dinástica portuguesa. Así, tras una serie de muertes de los distintos sucesores a la corona lusitana, Felipe II accedió al trono y la península Ibérica en su totalidad fue gobernada por un sólo monarca. El matrimonio de Felipe II con María Manuela, de todas formas, no duró demasiado, pues ella murió a los pocos días de dar a luz. Así que Felipe quedó en posición de contraer un nuevo matrimonio y a los veintisiete años de edad se casó con su prima hermana, María Tudor, reina de Inglaterra. Felipe II quedó entonces como rey consorte, con derechos al trono. Lamentablemente no tuvo descendencia y María murió, dejando en la línea sucesora en primer lugar a su hermana Isabel.
Felipe Il, por Tiziano, 1551, Museo del Prado.
5.2.6 Política económica
Además de la política fiscal, la burocracia permitió al rey intervenir en los asuntos económicos del reino. Sería difícil hablar de una política económica en la época moderna. Como no fuera la defensa del cristianismo, las monarquías de este periodo difícilmente establecían políticas de largo plazo. Asimismo, la economía no estaba desarrollada como ciencia, estatuto que alcanzaría sólo en el siglo xvi, cuando en 1776, Adam Smith publicó su importantísima obra, La riqueza de las naciones"
Adam Smith, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, revisión y adaptación al castellano moderno de la traducción de José Alonso Ortiz, Barcelona, Planeta De Agostini, 1997,
De todas formas, ello no impedía que los monarcas participaran de diversas maneras en las actividades económicas del reino. Por una parte, diferentes factores contribuyeron a hacer de las monarquías atractivos sujetos de crédito. Los banqueros alemanes, por ejemplo, prestaron dinero a Carlos V para comprar literalmente el trono del Sacro Imperio Romano Germano. Sin embargo, una constante de aquellos tronos fue la declaratoria de bancarrota.
El suministro alimentario fue una preocupación de prácticamente cualquier gobernante. Así, ya en la Edad Media, las ciudades italianas solían comprar trigo a regiones distantes, debido a que la mano de obra italiana prefería destinarse a la actividad manufacturera que a la agrícola.
Sin duda la principal intervención económica de los monarcas absolutistas tuvo lugar en el siglo xvi. La conquista americana emprendida por la corona castellana, por ejemplo, se realizó como una iniciativa de particulares. El rey apenas aportó dinero, pero no cabe duda de que alentó aquella empresa de conquista mediante numerosas concesiones.
Así, la monarquía francesa y la inglesa o la federación holandesa impulsaron los viajes ultramarinos. Para ello promovieron la conformación de grandes compañías de comercio. En el caso holandés, por ejemplo, los miembros del gobierno eran también los principales accionistas de la compañía holandesa de las Indias orientales. El monarca francés directamente financió viajes de reconocimiento e igual que la corona inglesa expidieron las llamadas “patentes de corso”, las cuales autorizaban a sus súbditos navegantes a asaltar barcos de otras banderas, principalmente españoles, La piratería adquirió estatuto legal. Otro de los aspectos importantes donde intervinieron los monarcas fue directamente en la industria naviera. En el siglo XVII Holanda contaba con la flota comercial más importante del planeta, ya que transportaba mercancías de todas las regiones, Así, el monarca inglés emitió las llamadas Cartas de Navegación, por las cuales ordenaba que cualquier producto inglés que se exportara debería transportarse en naves inglesas. Ello implicó un desafío a la
flota holandesa, la cual respondió, en primera instancia, del mismo modo.
Los aspectos arcaicos de aquella intervención económica saltan a la vista, Para empezar no se trataba de una política coherente, sino de medidas asistemáticas.
Asimismo, las ideas económicas de aquella época partían de que el volumen de comercio y de moneda circulante eran estáticos, por lo que la salida de moneda de un Estado hacia otro implicaba un empobrecimiento del primero y un enriquecimiento del segundo. A estas ideas se les ha llamado, genéricamente, mercantilismo, Entonces, todos los Estados estaban preocupados por exportar productos para atraer hacia sus reinos monedas, léase riquezas, extranjeras. Como podrá verse, se partía de otra idea complementaria y es que la riqueza se medía a partir de las monedas de metales preciosos y no de los productos terminados.
La gran diferencia con nuestra mentalidad económica actual estriba en que nosotros hemos dejado de usar los metales preciosos como referente de la riqueza nacional y los hemos desplazado por la producción nacional. Hoy sabemos que una nación es más rica entre más bienes posee, sean autos, computadoras, muebles, cereales, ganado, etcétera,
Retrato de lo reina Isabel | de Inglaterra con su foto y ejército anónimo, 1588.
5.2.7 Del Estado moderno al Estado nacional .
En cada una de las características del Estado moderno hemos detectado cierta
semejanza con el Estado contemporáneo; sin embargo, también vimos diferencias
fundamentales, que hemos denominado elementos “arcaicos”.
El Estado modo o absolutista comenzó a conformarse desde fines del siglo xv y durante el siglo xvi. Su consolidación y expansión se llevó a cabo a lo luego de los siglos xvii y xviii. El reinado de Luis XIV de Francia es considerado como el momento de mayor esplendor del absolutismo y es tomado de modelo para el estudio y análisis de este fenómeno. Por el contrario, la revolución inglesa de la década de 1640 y la independencia de las colonias de Norteamérica marcarían dos de sus puntos finales, De todas formas, el gran momento de quiebra del absolutismo sería la Revolución Francesa, simbolizada con la toma de la Bastilla en 1789.
La sociedad se había transformado, haciendo de la burguesía el grupo social mas importante, que reclamaba más derechos y más espacio en la conducción de la sociedad. Las ideas políticas y económicas también se habían transformado, creando la base intelectual que permitía la transformación del Estado. Inglaterra y Francia aportarían una gran cantidad de material intelectual en este sentido.
En 1776, el inglés Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, obra que no sólo consolidaría a la economía como una ciencia, sino que con su celebre “dejar hacer, dejar pasar” (esto es, el Estado no debía intervenir en la actividad económica y al mismo tiempo, entre los Estados no debían existir barreras arancelarias de ningún tipo), establecería las bases económicas de lo que se llamaría más tarde “liberalismo”. Por su parte, treinta años atrás, el francés, barón de Montesquieu, había publicado su obra capital, Del espíritu de las leyes.
"Montesquieu, Del espíritu de las leyes, introducción de Enrique Tierno Galván y traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1985.
En ella establecía el ideal político de un gobierno basado en la separación de los tres poderes que hoy nos son tan familiares: ejecutivo, legislativo y judicial. De esta manera, Montesquieu despojaba a los reyes, como mínimo, de la capacidad de emitir leyes y de juzgar las faltas de los súbditos, futuros ciudadanos.
Estos principios, que materializaban aspiraciones sociales, se verían reforzados por el surgimiento del nacionalismo. La palabra nación, durante la Edad Moderna aludía solamente a la región o “patria chica”, nunca a un conjunto o territorio más amplio. A partir del siglo XIX cobraría una nueva dimensión. A la palabra nación se le dotaría de dos nociones más, a saber, identidad de raza e identidad de lengua. A la idea universalista medieval de “cristiandad” se estaba sobreponiendo la particularista concepción de “nación”, Los Estados comenzaban a dejar de ser absolutistas para convertirse en nacionales. Privaba la idea de que bajo un mismo y amplio territorio denominado nacional habitaban individuos de la misma raza y de la misma lengua, por tanto, de la misma cultura o nación. Sin duda, los nuevos Estados nacionales englobaban enormes masas con cierta uniformidad étnica y lingüística, pero tuvieron que disimular, cuando no reprimir, alas minoras que no se ajustaban a semejante uniformidad. Era, como diría el escritor José Emilio Pacheco, el advenimiento de nuestro largo siglo xx, era el advenimiento de nuestra sociedad actual.
Las monarquías europeas tomaron medidas para resolver la crisis del siglo xiv y sus efectos y, de paso, acrecentar su poder. El Estado adquirió viertas características que lo identifican como un Estado “moderno”. Estas características son: la existencia de un sistema jurídico como soporte de las relaciones con los súbditos; un sólido aparato burocrático, capaz de administrar el reino; contar con enormes ejércitos; formar un sistema amplio de impuestos;
intervenir, por tanto, en la política económica: y, por último, desarrollar un importante cuerpo diplomático.
Aquel Estado parecía muy moderno, pero en el fondo tenía aspectos “arcaicos” que lo diferencian del nuestro, tanto por las características mismas de cada uno de sus componentes, como por las deficiencias en su implementación.
Los Estados comenzaban a dejar de ser absolutistas para convertirse en nacionales, durante el siglo x». Se impuso la idea, desconocida hasta entonces, de que bajo un mismo territorio habitaban individuos de la misma raza y de la misma lengua que, por tanto, conformaban la misma cultura o nación.
Eugéne Delacroix, La libertad guiando al Pueblo, 1830-1833.
5.3 La integración económica
Hemos visto que la conformación del primer mercado mundial fue resultado de la expansión económica europea de los siglos xv y xv. Recordemos que en aquellos siglos Portugal y España dieron un fuerte impulso a las exploraciones marítimas y, a raíz de sus descubrimientos y conquistas, desarrollaron peculiares formas de contacto con aquellas nuevas regiones. Los portugueses establecieron factorías en la costa africana, es decir, puntos de comercio a donde acudían los africanos para intercambiar productos con los lusitanos. Los españoles, por su parte, en su aventura americana buscaron arraigar a los conquistadores convirtiéndolos en colonizadores y, en consecuencia, dieron lugar a nuevas sociedades gobernadas por los vencedores hispánicos, que si bien cumplían la tarea de administrar aquellos territorios en beneficio de la metrópoli, también es cierto que crearon intereses
propios en los territorios coloniales, modificando profundamente la vida económica, social, cultural y política americana.
Holandeses, ingleses y franceses iniciaron bastante más tarde sus propias empresas coloniales; esto es, hacia el siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. Sus finalidades eran primordialmente de tipo económico. Por lo tanto, sus formas de colonización difirieron notablemente del modelo español. Así en lugar de poblar crearon bases administrativas, incorporando zonas de prácticamente todo el planeta con la intención de producir y adquirir mediante el comercio, sobre todo, materias primas o productos agrícolas a cambio de vender en aquellas zonas sus productos manufacturados. Ello redundaría en un crecimiento de las economías metropolitanas (holandesa, inglesa o francesa).
En este módulo debemos analizar la manera en que España y Portugal cedieron el paso a las nuevas potencias de Holanda, Francia e Inglaterra y la lucha que entre ellas se libró por alcanzar la hegemonía económica mundial.
América colonial e los siglos XVI y XVII.
5.3.1 La crisis del siglo XVII.
La expansión económica europea del siglo xv no pudo continuar su crecimiento y
por el contrario, entró en crisis hacia la década de 1620. Las causas de semejante crisis pueden estudiarse en tres niveles: el comercio Inter europeo, el comercio colonial, y los propios mercados internos.
Los historiadores están más o menos de acuerdo en que los problemas comenzaron en la década que va de 1620 a 1630. Pero están menos de acuerdo en qué momento comienza la recuperación. Eric Hobsbawn por ejemplo, piensa que la crisis tuvo su momento más dramático entre 1626 y 1660.
Vease Erie Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, rad. por Jordi Beltrán, Barcelona, Editoral Crítica-Grijlalbo Mondadori, 1997 y En torno a los orígenes dela evolución industrial, México, Siglo X XI,1984
Wallerstein, menos preocupado por los efectos negativos, piensa que la desaceleración podría ubicarse entre 1600 0 1650 —como fechas iniciales— y 1750 como fecha final.
Immanuel Wallestein, Op.cit.
La dificultad para fechar el momento de recuperación que no ocurrió de forma similar en todas las áreas de la economía, ni mucho menos de manera parecida en toda la geografía europea, además de que la llamada “revolución industrial "se convierte en el gran referente del siglo xvii para situar el surgimiento de un rápido crecimiento. Así, pues, aceptemos que la llamada “crisis del siglo xvi" se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en la década de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750.
5.3.1.1 El comercio inter-europeo
Las regiones manufactureras se localizaban principalmente en la Europa occidental, a saber, el norte italiano, los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Hemos visto que las principales manufacturas eran textiles, vidrios y cerámicas, artículos de ferretería para la agricultura y para la industria naviera, peletería, etc. Los talleres artesanales se encontraban ubicados en las ciudades y pronto se empezó a contratar mano de obra de los poblados vecinos, distrayendo a los campesinos de sus labores agrícolas. Las ciudades crecieron, pues algunas de sus características, —como su oferta de trabajo, el acceso a los alimentos y ciertas libertades fiscales— resultaban atractivas para numerosos campesinos que decidían emigrar porque vivían agobiados por sus patronos y por las malas cosechas. Semejante crecimiento implicaba un mayor abasto de alimentos, que los campos vecinos, mermados en su población porque estaba emigrando a las ciudades, no podían suministrar. Entonces fue
necesario traer los productos agrícolas de regiones cada vez más distantes y fue la Europa oriental, así como el norte de África, quienes satisficieron dicha demanda La productividad agrícola en aquella época no aumentaba notablemente Ciertamente había logrado un nivel un poco más alto que el de la Edad Media, pero no era suficiente para satisfacer las necesidades de la Europa occidental. Así pues, los productores polacos, checos y bálticos tuvieron que presionar aún más a sus campesinos, presión que prácticamente se traducía en una confiscación de la producción para el consumo de los propios campesinos, obligándolos a reducir sus dietas alimenticias, creando situaciones de hambre y de revuelta social. La crisis social creada en la Europa oriental no pudo ser enfrentada por la nobleza media, quien fue absorbida por la alta nobleza, la única capaz de armar grandes ejércitos que contuvieran a las masas campesinas. Junto con la nobleza medía también desapareció la pequeña burguesía manufacturera de aquella región. pues la economía se centró en la producción agrícola. Las manufacturas requeridas eran compradas en los centros occidentales.
Aquí llegamos al punto crítico: Europa occidental proveía de manufacturas a Europa oriental a cambio de cereales, pero al desaparecer la nobleza media, los requerimientos de bienes manufacturados descendieron, por lo cual la producción de Europa occidental perdía un mercado importante. ¿A dónde iría la producción manufacturera? No aparecerían nuevos mercados, por lo que la crisis era la consecuencia lógica; es decir si la producción no encontraba mercados, el primer efecto era una abundancia de bienes que empujaban a la baja de los precios y una baja de precios termina por desanimar a cualquier empresario. Sí la producción se reducía para nivelar los precios, el margen de ganancia disminuía; así tampoco
resultaba atractivo seguir importando cereales relativamente caros, con lo cual los mercados de Europa oriental también se vetan desfavorecidos. Por último al reducir la producción, los talleres debían despedir trabajadores, que no sólo quedarían apuros para adquirir sus alimentos, sino que tendrían que enfrentar la escasez —léanse precios más altos— derivada del colapso agrícola inter-europeo.
Agricultura y comercio europeo en una pintura Pieter Brueghel, El Viejo. Detalle de La caída de Ícaro, 1558, Bélgica.
5.3.1.2 El comercio colonial
reinos de Portugal y de España fueron los que habían desarrollado verdaderos imperios coloniales antes del siglo xvi. España, con el descubrimiento y conquista América habla logrado aventajar notablemente a Portugal y la plata americana superó con mucho la riqueza producida por el polvo de oro y los esclavos obtenidos por Portugal en África.
Enel siglo xvi España fue la gran potencia europea, influyó decisivamente en la política continental y cuando Carlos V se empeñó en conseguir la corona de emperador del Sacro Imperio Romano Germano, ni Francisco I de Francia, ni Enrique VIII de Inglaterra pudieron derrotarlo. Carlos V estaba bien respaldado por la plata americana. La riqueza parecía llegar a la península fácilmente, pero muy pronto los propios contemporáneos comenzaron a notar algunos signos inquietantes Para empezar, España no tenía los recursos económicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial. Un ejemplo: cuando los conquistadores comenzaron a establecerse como colonos demandaban productos europeos, como vestido, instrumentos de labranza y vinos. La península ibérica era incapaz de suministrarlos, por lo cual debía importarlos de Francia, Países Bajos o Inglaterra y para pagarlos lo hacía con dinero americano. Entonces la plata mexicana o del Potosí apenas llegaba a la península se volvía a embarcar con destino a Francia o cualquier otro país que aprovisionaba las necesidades hispánicas. Sabiamente, un observador español dijo que España era las Indias de Europa.
Este comercio colonial, en el mejor de los casos, podría haber sido equilibrado, ya que América pagaba sus importaciones a Europa y España sólo servía de intermediaria. Pero desafortunadamente las cosas no son tan fáciles.
Las funciones económicas del oro y de la plata durante mucho tiempo han sido las de servir como monedas. Y existen ciertos mecanismos económicos que se cumplen casi indefectiblemente. Así, para que haya un equilibrio en el mercado debe existir una cantidad equivalente tanto de productos como de monedas. Si existen más productos que monedas los precios tienen que bajar, es decir, el mercado tiende a equilibrarse. Si existen menos productos que monedas los precios tienen que subir. Por lo tanto, cuando llegaban los cargamentos de plata a Sevilla, no importaba que la plata sólo estuviera allí unos días y luego se destinara a otro punto fuera de los reinos de Castilla y Aragón: los precios se incrementaban notablemente en Sevilla y demás ciudades que estuvieron involucradas en el tráfico del metal precioso. Los precios subían porque había un exceso de monedas. A esto se le llama inflación. Incluso, la situación era todavía peor, pues tan sólo la noticia de que la
flota española salía de Veracruz o de la Habana hacía subir los precios.
Desde finales del siglo xv las manufacturas europeas estaban incrementándose y, por ello, se hacía indispensable que aumentara la cantidad de moneda (también llamada “circulante”), porque como hemos visto, si aumenta el número de productos y no se corresponde con un incremento en la cantidad de moneda, los precios tienen que bajar. Y un empresario se desalienta si al aumentar su producción, en lugar de dejarle ganancias, le genera pérdidas. En aquella época, el crecimiento pudo financiarse con el polvo de oro africano llevado por Portugal. Pero un crecimiento mayor requería de mayores cantidades de metales preciosos, así que la plata americana fue el golpe de suerte que esperaban las manufacturas europeas,
puesto que no sólo contribuían a mantener los precios, sino que un exceso de plata hacía que los precios subieran, con lo cual los empresarios se sentían alentados a producir más. Este fenómeno inflacionario, durante el siglo xvi, no era negativo donde impulsaba la producción.
En cambio, una inflación descontrolada se convierte en algo negativo y eso ocurrió en España, porque allí los precios subían tan alto que los productos franceses, holandeses, ingleses o belgas resultaban siempre más baratos, incluso a pesar de haber tenido que pagar los costos del transporte. De esta suerte, los productos españoles no podían competir con los producidos en otras latitudes europeas. Así que los empresarios españoles fueron directamente a la quiebra Algunos profesores universitarios y muchos artesanos se dieron cuenta de este fenómeno desde finales del siglo xvi, pero la monarquía hispánica no pudo controlarlo y comenzó un periodo llamado “la decadencia de España”.
"Martín González Cellorigo escribió un memorial en 1600. Como muchos otros escritores de su época, conocidos como memorialistas, González tiene clara conciencia de la decadencia:
nunca nuestra España en todas las cosas tuvo más alto grado de perfección, su crecimiento, aumento y estado florido, que en aquellos tiempos [de los Reyes Católicos]. Muchas cosas llegaron a florecer en tiempo de estos gloriosos Reyes, que levantaron a España en el más alv estado de felicidad y de grandeza que jamás hasta allí tuvo, en que se conservó hasta que después comentó su declinación.
El Potosí, principal centro minero del virreinato peruano durante los siglos 1 y xa. Su explotación sistemática con mano de obra indio constituyó una de los principales fuentes de la riqueza europeo. Detalle de un grabado en el mapa de Sudamérica, [1715].
Por si fuera poco, España enfrentaba tres problemas más. Uno era que las exportaciones de plata hechas por las colonias americanas superaban a las compras de productos europeos, por lo que la balanza comercial hispánica resultaba desfavorable, Este fenómeno podía
compensarse coercitivamente, pues España era la metrópoli y podía imponer un cierto grado
de comercio desfavorable a sus colonias, pero esto, tarde o temprano produciría una crisis. El
segundo problema era el relativo a la producción misma de la plata, la cual debía extraerse
de minas cada vez más profundas, con lo cual los requerimientos técnicos y los costos de extracción aumentaban. La minería americana no pudo reaccionar rápidamente y hacia 1620
comenzaría una reducción en la producción, con lo cual los problemas financieros de la monarquía hispánica se agravarían. El último factor era la política europea de España, monarquía que al emprender una lucha contra países influidos por el protestantismo inició una serie de guerras que tuvieron que sufragarse, a menudo, con dinero germano que era prestado con la garantía de las remesas de plata americana; con esto, España gastaba sus recursos americanos en una empresa poco rentable: la guerra. Debemos señalar que las guerras son malos negocios para quienes compran armas, no para quienes las venden. España, debido a la inflación que hemos visto, era incapaz de producir su propio armamento, así que la guerra era para ella un mal negocio. A su vez, Portugal experimentaba grandes dificultades en el comercio de las especias, pues los empresarios lusitanos no podían hacer frente a los costos de los fletes que las especias requerían, ni mucho menos podían hacer frente a la venta al menudeo de las mismas especias. Así, tenían que aceptar el financiamiento italiano y sobre todo el de los banqueros germanos asentados en Amberes, con lo cual Portugal se convertía en un trabajador de la banca germánica.
En términos generales el comercio de las especias resultaba negativo para los europeos, puesto que los orientales no estaban interesados en los productos que Europa podía ofrecerles. Así que los pagos por las especias debían hacerse
en metálico, con lo cual Europa veía desaparecer sus recursos de oro y plata, tan importantes para dinamizar sus mercados. De esta manera la plata americana vino a compensar la balanza comercial desfavorable para Europa, pero de ninguna manera el comercio con Oriente pudo ser orientado en beneficio occidental El comercio colonial americano incentivaba la producción manufacturera de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, pero destruía las manufacturas y los mercados portugueses y españoles, los cuales harían crisis también en la década de 1620.
Catedral de Sevilla, Andalucía. El edificio adjunto alojó a los ministros de la Casa de la Contratación, institución que controló el comercio con las colonias hispánicos de América durante los siglos xvi y xvii.
5.3.1.3 Los mercados internos
Hemos visto ya cómo el crecimiento de las ciudades de Europa occidental distraían al campesinado de sus tareas habituales en beneficio de las ciudades, pues se contrataban como trabajadores de los gremios artesanales, pero también porque se empezaba a desarrollar otra forma de producción manufacturera llamada “industria a domicilio”. Esta nueva forma de producción se desarrolló principalmente en el área de los textiles. El empresario aprovechaba el conocimiento que poseían los campesinos en el tejido de telas, pues como puede deducirse, la pobreza tradicional del campesinado le impedía comprar productos textiles, por tanto, se veía obligado a tejer sus propias vestimentas. Así, el empresario llevaba los materiales básicos para el ejido a los pueblos y los campesinos elaboraban las telas, que luego eran llevadas a la ciudad donde se completaba la elaboración o manufacturación de los diferentes productos. Esto abarataba la producción, debido a que el campesinado cobraba mucho menos que un taller.
Así pues, entre la emigración que se estaba produciendo hacia las ciudades y el surgimiento de la “industria a domicilio” los campos vecinos a las zonas manufactureras vetan restringida su producción, que era cubierta, como ya hemos visto, mediante la importación de cereales provenientes de Europa oriental. Este cambio en el abasto agrícola implicaba necesariamente un aumento de precios en los alimentos que no era grave, pues las ganancias provenientes de las manufacturas compensaban el gasto. El problema surgió por dos razones. La primera fue que los artesanos que habían logrado hacer fortuna comenzaron a invertir en tierras, pero no para incrementar la productividad, sino como una fuente para asegurar sus capitales. Ello, en el peor de los casos, mantuvo la producción agrícola en los bajos niveles de siempre, pero en otros casos provocó una reducción en la productividad que debía ser compensada con mayores importaciones.
El aumento de los precios agrícolas, insistimos, debía ser compensado por las ganancias obtenidas en las manufacturas, por lo cual el precio de estas últimas debía subir, Esto en sí mismo no era malo. El problema comenzó cuando el comercio con Europa oriental empezó a restringirse debido a la desaparición de la nobleza media, importante consumidora de manufacturas occidentales. La productividad manufacturera continuaba en aumento, pero ahora no encontraba mercado. El excedente producido obligaba a un ajuste; entonces, la solución era o bien bajar los precios o bien reducir la productividad. Esto ya era en sí mismo
un elemento propio de la crisis, pero si atendemos a que los precios de las manufacturas no podían bajar porque los precios agrícolas eran elevados, entonces tenemos un cuadro todavía más crítico. Una reducción en la productividad obligaba a des emplear obreros que no contarían con dinero para comprar alimentos, por lo que el hambre, la peste y la muerte fueron la consecuencia lógica. A partir de entonces sobrevino un descenso en todos los aspectos: disminuyó la población, la producción, la exportación y la importación.
El triunfo de la Muerte por Pieter Brueghel. El arte pictórico flamenco y holandés del siglo XVI recreó los miedos, creencias y tabúes de la sociedad europea.
La papa, originaria de los pueblos andinos, se convirtió en producto agrícola central de la dieta europea.
La crisis del siglo xviI en Europa, La Guerra de los Treinta Años.
La llamada “crisis del siglo XVII" se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en la década de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750. Afectó tanto al comercio Inter europeo, como al comercio colonial y a los mercados internos de las ciudades europeas La crisis afectó particularmente a España, que no tenía los recursos eco- nómicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial y no pudo controlar el alza de los precios, que aniquiló la producción propia. Comenzó un periodo llamado “la decadencia de España”.
5.4 El fin y la solución de la crisis
La crisis provocó una profunda reorganización del sistema económico mundial en todos sus aspectos: agrícola, industrial, comercial, financiero, geográfico etc. España, Portugal e Italia quedaron en lugares secundarios, mientras Holanda, Inglaterra y Francia pasaron al primer plano. Sin embargo, el desarrollo económico del siglo xv había creado relaciones que serían difíciles de cambiar. Veamos poco a poco esta historia.
5.4.1 Europa occidental: Demografía
Ya sabemos que en la época moderna cualquier crisis económica se traducía en una crisis demográfica de mayores o menores dimensiones. Así, una de las primeras manifestaciones de de la recuperación económica era el crecimiento demográfico, el cual sólo podía ocurrir si previamente se había iniciado una recuperación agrícola.
5.4.2 Europa occidental: Agricultura
La recuperación agrícola se dio mediante un proceso de concentración tanto de tierra como de la producción misma, En Europa occidental, en especial en Francia e Inglaterra, se produjeron fenómenos de concentración de la propiedad. En Francia e Inglaterra fueron nobles y grandes burgueses y campesinos enriquecidos, capaces de rentar tierras de la nobleza, los que resultaron beneficiados, pero en esta ocasión la producción se destinó hacia el mercado y no al del autoconsumo, que no era rentable, De esta manera se intensificó la producción cereales, que fue concentrada por las grandes ciudades como París y Londres, pero también fue posible extender el mercado agrícola. En Francia, debido al tamaño de su población y de su territorio, superior al de los ingleses, los excedentes de producción queda- ron en el propio territorio francés, mientras que Inglaterra tuvo la posibilidad de exportar hacia mercados continentales.
La reactivación agrícola fue posible debido a la intensificación de cultivos de procedencia americana, como la papa, el jitomate y el maíz. En concreto, la papa resultó un alimento capaz de ser cosechado más de una vez por año y en grandes cantidades, lo que alejaba el fantasma de nuevas hambrunas. El maíz, por su parte, fue destinado principalmente como forraje, pero también como alimento humano en regiones mediterráneas. Asimismo, tanto Francia como Inglaterra y aun Holanda iniciaron el cultivo de productos comerciales (como índigo, cáñamo, azúcar, tabaco o algodón), sobre todo en sus colonias.
5.4.3 Europa occidental: Industria
En el aspecto industrial debemos señalar que el sistema de gremios, propio de las ciudades, sufrió severos daños y, en buena parte, fue reemplazado por industria domicilio. La principal industria beneficiada por este nuevo sistema fue la textil, y los países que más desarrollo mostraron fueron Inglaterra y Francia.
5.4.4 Europa oriental
En Europa oriental se mantuvo el desmantelamiento de la manufactura y la concentración de las propiedades en grandes latifundios. Es decir, continuó uno de los procesos económicos que había desestructurado el crecimiento del siglo xvi Pero en esta ocasión, Europa occidental no dependía de aquel mercado para sus manufacturas, sino que estaba desarrollando nuevos mercados en las colonias americanas.
Planta de tabaco. Su gran demanda como producto suntuario en las ciudades europeas fomentó las plantaciones tabacaleras del Caribe.
5.4.5 Europa occidental: Nuevo sistema colonial
En efecto, el siglo xvi vio la constitución de un nuevo sistema colonial que facilitó el crecimiento europeo. Holanda, Inglaterra y Francia siguieron, en un principio, el modelo portugués de establecer bases comerciales en las costas, pero muy pronto decidieron transformarlas en bases administrativas capaces de controlar la producción de las zonas colonizadas. Así ocurrió en América, en Asia y, en menor medida, en África, donde el sentido de las bases no era orientar y administrar la producción sino ser puntos de conexión para el comercio de esclavos.
El Caribe americano fue objeto de una intensa lucha entre Holanda, Francia e Inglaterra, pues en las islas tropicales se desarrollaron importantes plantaciones de azúcar y tabaco. Algunas de las islas que fueron colonizadas por Francia son San Cristóbal, Martinica, Guadalupe, una parte de Tobago, Granada, parte de Santo Domingo; y Cayena, en el continente. Holanda, por su parte, contaba con las islas caribeñas de una parte de Tobago, Curazao, San Eustaquio, Bonaire y Aruba, entre otras pequeñas islas. Inglaterra, por su parte, tenía entre sus posesiones caribeñas a Jamaica, Antigua, Montserrat, Anguila, Trinidad, Barbados, Santa Lucía, Eleuthera, Andros, entre otras.
En el continente también tenían zonas dedicadas a las plantaciones; la Guayana Holandesa y la Guyana Francesa en Sudamérica. Y Francia consiguió también territorios en el norte de América que desembocaban en el golfo de México. De hecho, la Luisiana francesa se extendía desde el golfo de México hasta Canadá.
Hacia el norte, también encontramos la presencia de las nuevas potencias. Holanda, incluso, contaría temporalmente con algunos dominios, como Nueva Ámsterdam, Long Island y Delaware. Pero serían Francia e Inglaterra quienes verdaderamente buscarían establecerse. Los ingleses establecieron sus colonias en la costa americana, que partían del norte de la Florida y se extendían hasta la Acadia francesa. A lo largo de esta zona podían cultivar productos tropicales como el azúcar o el tabaco, pero también cereales y madera que permitían el desarrollo de cierta industria naval.
Las colonias inglesas se fueron convirtiendo en un poderoso imán que atraía no sólo a inmigrantes ingleses, sino también irlandeses. Asimismo, estas colonias tuvieron un importante crecimiento natural, de tal suerte que hacia 1763 su población era de alrededor de dos millones y medio de personas. Con semejante población, las colonias inglesas en América se habían convertido en pare crucial del mercado británico.
Indonesia. En la segunda mitad del siglo XVII los navegantes holandeses construyeron un complejo comercial y de plantaciones con sede en Java.
Más allá de América, África y Asia habían sido los principales objetivos de las potencias europeas, pues el comercio de las especias era fundamental. Holanda fue la primera en
tomar ventaja sobre Portugal. En el siglo XVII se apoderó de los principales puntos del comercio de esclavos en África y, en Asia, conquistó Ceilán y Java, cuya capital, Batavia, e
convirtió en el centro administrativo de las plantaciones indonesias. Holanda fue la primera potencia en desarrollar la nueva forma de colonialismo, que consistía en el desarrollo
de plantaciones para el mercado europeo.
Francia e Inglaterra tuvieron que batallar mucho para derrotar a Holanda en Asia y no pudieron hacerlo sino ya en pleno siglo xvi. Inglaterra y Francia consideraron a India como una etapa decisiva en la conquista de Asia, por lo que ambas emprendieron sus propios intentos de conquista, aliándose con los gobernantes locales. Pero la batalla de Plassey en 1757 fue el punto culminante de la rivalidad anglo-francesa, así como el momento en que Inglaterra inició el verdadero dominio de Oriente.
La conquista británica de India tenía además un objetivo comercial: cerrar las ventas de algodón de India en Europa para promover la industria algodonera inglesa. En una primera etapa los ingleses destinaron la producción india a China, pero a la postre desmantelarían su manufactura .
Después de la crisis, España, Portugal e Italia quedaron en lugares secundarios del desarrollo económico europeo, mientras Holanda, Inglaterra y Francia pasaron al primer plano.
La reactivación agrícola fue posible debido a la intensificación de cultivos de procedencia americana, como fue la papa, el jitomate y el maíz. Se desarrolló un nuevo sistema de producción en los domicilios que benefició, sobre todo, a la industria textil. Además, el siglo xv vio la constitución de un nuevo sistema colonial que facilitó el crecimiento europeo formado por Holanda, Inglaterra y Francia.
Más allá de América, África y Asia habían sido los principales objetivos de las potencias europeas. En estos lugares se desarrollaron plantaciones de azúcar y tabaco que, con el tradicional comercio de las especias, constituyeron las bases de los intercambios.
5.5 América, el impacto de la conquista:
Jitomates. la producción agrícola europea fue capaz de garantizar la alimentación gracias a la introducción de los cultivos americanos.
Resulta difícil medir el impacto que causó América en la historia de Europa. En general, los historiadores que han estudiado el proceso reconocen que la presencia americana en Europa sólo se presenta en algunos ámbitos de la vida social y señalan que, en todo caso, no se trata de una presencia inmediata sino paulatina. La influencia de la plata americana en las transformaciones económicas de Europa parece ser la más inmediata y la más evidente, como se ha dicho antes. América proporcionó el metal necesario para la monetarización de los nuevos sistemas económicos europeos.
Más allá de la plata, la influencia americana en Europa es menos perceptible y es posible que sea menor. Sin embargo, sí atendemos al régimen alimenticio actual de los países europeos encontraremos que productos tan básicos como el jitomate, las papas, las calabazas o los pimientos, son americanos; estos productos aliviaron las hambrunas de grandes zonas de Europa todavía en los años cuarenta del presente siglo, pero sobre todo a partir del siglo xvi. El maíz y el frijol, o las alubias en general, también entraron en la dieta europea pero con menor éxito.
"Herman Cortés, en su segunda Carta de relación al rey” describe los productos que se vendían en el mercado de Tlatelolco, en México. En realidad no haba todos los productos que Cortes describe, pues muchos de ellos eran europeos. sin embargo su intención es mostrar la riqueza y la variedad de los productos americanos: “Hay todas las maneras de verduras que se fallan, especialmente cebollas, puerros, ajes, mastuerzo, berros, borraja, acederas y cardos y tagaminas, hay frutas de muchas maneras, en que hay cerezas y ciruelas que son semejables a las de España. Venden miel de abejas y cera y miel de cañas de maíz, que
son tan melosas y dulces como las de azúcar, y miel de unas plantas que llaman en las otras y estas maguey, que es muy mejor que arrope y destas plantas facen azúcar y vino, que asimismo vende, Hay a vender muchas maneras de filado de algodón, de todos los colores, en sus madejicas, que parece propiamente alcaceiria de Granada en las sedas, aunque esto es otro es en mucha más cantidad... Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, que demás de las que he dicho son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas ala memoria, y aun por
no saber poner los nombres, no las expreso” .
A nivel cultural, América planteó a los pensadores europeos múltiples problemas y algunas fantasías. En primer lugar, hay que aclarar lo que historiadores como Edmundo O'Gorman han señalado; " la idea que tenían los europeos acerca de América fue una lenta construcción, de la que no fueron conscientes los primeros protagonistas, como Colón ni la mayoría de sus contemporáneos. Pasó un tiempo para que los europeos se dieran cuenta de que habían legado a un nuevo continente y para que la idea se extendiera entre la población general.
"Véase Edmundo O'Gorman, La invención de América. El universalismo e la cultura de occidente, México, Fondo de Cultura Económica, 1958
Sin embargo, la idea del nuevo mundo ya estaba definida en los círculos de pensadores desde principios del siglo XVI planteaba algunas interrogantes válidas para la cultura de entonces. Cómo era posible que existiera ese otro continente, desconocido hasta entonces para Occidente, y cómo podía integrarse en la armónica y totalizante construcción del mundo que tenían los medievales. La geografía y la cartografía tuvieron que ser reformadas. La teología se vio fuertemente afectada y las concepciones europeas tuvieron que abrir un espacio a lo nuevo. Por ejemplo, hasta entonces, para los cristianos los seres humanos podían dividirse en dos: ellos, que se autodefinían por haber reconocido al dios verdadero; y los infieles, quienes conociendo al dios cristiano lo rechazaban. La población americana no era equiparable a los musulmanes, pues ni siquiera conocían al dios cristiano; ¿Cómo clasificarlos entonces? Muchas obras de pensadores de toda Europa tratan sobre el Nuevo Mundo, en un intento de presentar soluciones a los problemas que la novedad planteaba al pensamiento tradicional. Pero hubo algunos escritores para quienes el Nuevo Mundo fue el lugar de la fantasía, de lo imposible. Tomás Moro escribió en 1516 su Utopía, obra en la que describe una isla que, como el título lo dice, no está en ningún lugar, pero, de estar, estaría en alguna parte del Nuevo Mundo”... a nosotros se nos ocurrió preguntarle, ni a el [quien supuestamente cuenta la historia] decimos en qué parte de aquel mundo nuevo está situada Utopía”. Véase Tomás Moro, "Utopía”, en Utopías del Renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1941, P. 41.
Con todo, la influencia de América en Europa fue mucho menor que la influencia que se dio a la inversa, pues la presencia europea en el mundo americano transformó profundamente las sociedades que se habían desarrollado aquí antes de la conquista.
América, según la concepción europea del siglo XVII.
Los historiadores de la demografía han calculado cuántos habitantes tenía América a fines del siglo xv y principios del XVI, cuando arribaron los conquistadores, y han llegado a diversas conclusiones. La tesis “minimalista”, sostenida por Kroeber y Rosenblat, ha calculado que en toda América habría en torno a unos trece millones de habitantes; en contraste, la tesis “maximalista”, plantea la existencia de una población mayor de los ochenta millones.
Rosenblat Ángel, La población indígena y el mestizaje en América, Buenos Aves, Editorial Nova, 1954.
Las investigaciones sobre algunas regiones particulares han apoyado más las tesis maximalistas, pero, sobre todo, han planteado la necesidad de considerar las diferentes densidades de población que tenía ya entonces el territorio americano, pues convivían zonas altamente pobladas con territorios prácticamente deshabitados. El centro de México era una de las zonas más densamente pobladas de América.
Los estudios realizados por Cook y Borah, calculan que esta zona contaba con
una población de 25 millones, 200 mil habitantes a la llegada de Hernán Cortés,
lo que ha parecido a muchos una estimación algo elevada. Como ésta había otras
zonas de alta densidad, como los valles de Oaxaca, Toluca, en México, y los valles
intermedios de los Andes, en Sudamérica. Menos densamente pobladas estaban
las islas del Caribe, algunas zonas del norte, y las tierras cálidas del continente;
mientras que otras zonas eran prácticamente desiertos, donde había densidades de
población tan bajas como 50 kilómetros por habitante.
Woodrow Borah y Sherburne Friend Cook, Historia y población en México, siglos xv-XVII, introducción y selección de Thomas Calvo, México, El Colegio de México, 1994.
La rapidez con que unos cuantos europeos se adueñaron de las principales ciudades y sometieron a los imperios americanos sigue necesitando una explicación. La expedición de Hernán Cortés, compuesta por unos 500 hombres, llegó a las costas de Veracruz en febrero de 1519; después de algunos retrocesos y varios combates, en agosto de 1521 controló definitivamente la ciudad de México y con ella los tributos de un imperio que tenía una extensión mayor que la propia España. La eficacia militar y estratégica de los conquistadores resulta muy superior a la de los indios americanos. La historia europea anterior brindaba un enorme acervo de experiencia y desarrollo bélico, especialmente cierto para España. El desarrollo de la guerra, sus Tácticas y sus técnicas es la clave del rápido triunfo de los conquistadores.
Por otro lado, los imperios americanos estaban compuestos por pueblos enfrentados entre sí. No hubo un frente americano contra los conquistadores. Por el contrario, muchos pueblos actuaron como aliados de los españoles en la conquista de otros pueblos a los que consideraban sus enemigos. Tal es el caso de los tlaxcaltecas, aliados de Cortés en la toma de la ciudad de México. Al parecer, no había entre los diversos pueblos americanos ningún principio aglutinante, como lo era una religión monoteísta o la idea del imperio para Europa. En fin, América tenía desarrollos propios que se vieron violentamente interrumpidos con la llegada de los europeos.
La expresión más dramática del colapso americano en el siglo xvi fue la caída demográfica. El desplome es aceptado por todos los historiadores, aunque las cifras
exactas han sido cuestionadas. Los demógrafos antes citados, Cook y Borah, han calculado que entre 1539 y 1573 la población del centro de México descendía 3.8
por ciento cada año, En Perú los investigadores consideran que entre 1570 y 1620 la población se redujo a la mitad. En conjunto las cifras son impresionantes; a lo lar-
g0 del siglo xw1 la población americana se redujo, posiblemente, en más de 80 por ciento. Si consideramos que una de las fuerzas de las sociedades prehispánicas era la abundancia de mano de obra, comprenderemos el colapso total que implicó la crisis demográfica.
Más que las guerras y las muertes violentas, hoy parece aceptarse que fueron las grandes epidemias las que diezmaron a la población. En México el primer brote de viruela se dio durante la toma misma de Tenochtitlan. En Perú las epidemias llegaron cinco años antes que Pizarro y sus conquistadores, Sin embargo, las grandes epidemias fueron el sarampión, que llegó a México en 1531, el matlazahuatl, identificado como el tífus, que devastó México en 1545 y de nuevo en 1576, y la gripe,
que llegaría en la década de 1560, Desconocidas para los indios, quienes no tenían
la menor inmunidad ante ellas, estas enfermedades europeas fueron desastrosas.
En México, la caída demográfica no se detuvo hasta mediados del siglo XVII,
pero los niveles de población de principios del siglo XVI no se recuperaron durante
la época colonial .
Tenochtitlán, por Diego Rivera (detalle de mural en Palacio Nacional, 1945)
Alonso López de Hinojosos, cirujano novohispano describe as la epidemia de 1576: “En fin del mes de agosto de mil quinientos setenta y seis años se comenzó a sentir en esta ciudad de México una muy terrible enfermedad de la cual morían muchos de los indios naturales; y es sabido por el muy excelente señor Virrey de esta Nueva España Don Martín Enriquez lo que pasaba acerca de esta enfermedad y para satisfacerse de la verdad envío al Gobernador y Alcaldes de los naturales y a un interprete naguatato, de su casa y a mi me llevaron consigo. En el barrio de Santa María visitamos en un día más de cien enfermos ya que su Excelencia esto supo, hizo llamar a todos los médicos que en esto tenían parecer, para certificarse qué enfermedad era, porque moran muchos de los naturales de ella, los cuales naturales llaman a esta enfermedad Cocolistle. Véase “Alonso López de Hinojosos, Suma y recopilación de cirugía con un arte para sangrar muy útil y provechosa, México, Academia Nacional de Medicina. (La Historia de la Medicina en México, 1977), p. 207, cado por Gerardo Martínez, en su tesis de maestría en historia.
5.5.1 Economía
Después de los rápidos avances de la conquista, comenzó la organización de una
mueva sociedad en tierras americanas.
Los conquistadores se repartieron la tierra y el excedente del trabajo indígena según como les permitía su tradición. La primera, abundante, fue otorgada como merced, en pago a los servicios; el segundo se organizó a través de la encomienda.
Esta institución daba al encomendero un control muy fuerte sobre un grupo de trabajadores, quienes le pagarían un tributo a cambio de protección y evangelización.
Pero la encomienda recibió muchas críticas; por un lado, la Corona desconfiaba de ella porque la alejaba de sus súbditos, por otro, los evangelizadores la atacaron desde muy pronto por las injusticias que ocasionaba, La nueva idea fue el repartimiento, una asignación temporal de trabajo indígena obligatorio, pero remunerado, Pese a los abusos que también se dieron, en este ámbito, parece que el repartimiento convivió mucho tiempo con el trabajo libre que se extendió en las zonas mineras de México. Los conquistadores complementaron sus actividades económicas con el trabajo esclavo de los africanos.
La organización del trabajo se complementó con el establecimiento de rutas económicas que vinculaban a los diversos territorios con la metrópoli. El eje comercial fue el golfo de México, donde se cruzaban las rutas que iban del puerto de Veracruz, de Cartagena o del istmo de Panamá a Sevilla, principal centro del comercio europeo con América. Más tarde se sumó la ruta del Pacífico, que unía las Filipinas con Acapulco, y éste con Veracruz.
El producto que más circulaba por estas rutas era la plata, que iba desde los centros productores (las minas mexicanas y las del Potosí) hasta el puerto de Sevilla, y en menor medida a Filipinas. De España a México los barcos volvían cargados de toda la gama de producción española, desde trigo, aceite, vino, hasta material bélico, pasando por tejidos, libros y papel.
Durante la segunda mitad del siglo XVII la producción agrícola de la Nueva España se diversificó y las haciendas compartieron el terreno con las minas, cuya producción decayó afectada por la crisis europea.
5.5.2 Gobierno y administración
Isabel de Castilla fue quien patrocinó los viajes de Cristóbal Colón en 1492. Años antes había unido su vida y su reino a Fernando de Aragón. La unión de ambas coronas dio lugar a lo que se ha llamado una “diarquía”, o monarquía dual, que aglutinaba buena parte de los reinos de la península ibérica. Aunque en teoría cada uno gobernaba en sus reinos, entre los dos emprendieron algunos proyectos comunes, de los cuales el más importante fue en enero de ese mismo año: la conquista del último territorio árabe de la península ibérica, el reino de Granada.
En principio los territorios americanos descubiertos por Colón se integrarían a Castilla y se regirían por sus leyes, pero en la medida en que las dimensiones de la empresa crecieron se hizo necesario desarrollar un amplio sistema administrativo para el gobierno de las Indias.
La primera institución que se creó fue de carácter económico: la Casa de Contratación de Sevilla (1503), que se encargaría de organizar todo lo relativo al tráfico de pasajeros y mercancías con las Indias. Con el tiempo, en 1524 (ya bajo el gobierno de Carlos I, nieto de los Reyes Católicos) se decidió centralizar todas las decisiones relativas a América en El Consejo Real y Supremo de Indias, órgano de gobierno que permaneció hasta 1812.
Con los años, las leyes sueltas que los reyes daban para los diversos territorios americanos se agruparon en diversas recopilaciones. La primera de ellas tenía por título Provisiones, cédulas e instrucciones para el gobierno de Nueva España, y fue recopilada por Vasco de Puga en 1563. En 1596 se hizo la primera recopilación para toda América, hecha por Diego de Encinas, a la que siguieron otras en 1681 y 1792.
La Corona Española nombró diversos representantes en América en quienes descargó cierto grado de poder. La primera figura ideada fue la de gobernador: después se creó otro título de carácter más militar que fue el de capitán general. Pero más allá de esas figuras iniciales la administración americana recayó en las Audiencias, instancias administrativas colegiadas, constituidas por altos funcionarios, con igualdad de poder entre ellos: los oidores. En la Nueva España, la primera fue establecida en la ciudad de México en 1529 y la segunda en Guadalajara en 1548. Además de funciones de gobierno, las Audiencias ejercían la justicia en los territorios americanos.
Para contrarrestar el poder de los gobernadores y de los oidores, la Corona española decidió dividir el territorio americano bajo su poder en dos virreinatos: el de la Nueva España (1535) y el del Perú (1543). A ellos se sumarían en el siglo VII los virreinatos de Nueva Granada y La Plata, La autoridad máxima en cada uno de ellos era el virrey, quien a la vez era capitán general de la provincia y presidente de la Audiencia de la capital del virreinato. Paralelamente a esa organización general se encontraban los gobiernos locales, representados por los alcaldes y los regidores, quienes reunidos formaban el cabildo. Todos los representantes de la
monarquía debían someterse al control que implicaban las visitas y los juicios de
residencia promovidos periódicamente desde la metrópoli.
Sobre tales parámetros organizativos, tanto económicos como administrativos, se gestó una nueva sociedad que creó dinámicas propias que permiten entender las particularidades del México de hoy: Por el momento nuestra intención ha sido mostrar el lugar que ocupó México dentro del desarrollo histórico mayor en el que se vio inserto, de manera súbita, en el siglo XVI.
Catedral de Santa Prisca, Taxco. Máxima expresión del barroco churrigueresco mexicano; construida con manos indias durante el siglo xv, bajo los auspicios de don José de la Borda.
5.5.3 Sociedad
La Conquista provocó profundos cambios en la organización social americana. Desde un principio quedó claro que los españoles se mezclarían con la población originaria. Esta situación dio lugar al surgimiento de numerosas castas. En una época como los siglos xv y xvi estaba lejos la idea de la igualdad de los seres humanos.
Por el contrario, la desigualdad racial era un elemento de diferenciación social. Los primeros y más importantes grupos raciales que adquirieron un estatuto jurídico bien definido fueron los indios y los españoles, aunque ya entre ambos grupos comenzó el mestizaje.
El mestizo quedó en una condición especial. Por una parte no tenía derechos como los indios 0 los españoles, lo que hacía que buscara asimilarse a cualquiera de los dos grupos iniciales. Sin duda era más fácil ser aceptado por la comunidad indígena, mientras que a la española sólo se ingresaba si se era reconocido por el padre español. Sin embargo, desde época muy temprana, las condiciones laborales en las minas constituyeron un incentivo para que muchos mestizos se despreocuparan de su estatuto jurídico y optaran por cierta independencia que les permitiera contratarse libremente, como jornaleros, a cambio de un salario mucho más alto que en cualquier otra actividad.
De español e india produce mestizo, siglo XVII. El mestizaje biológico y cultural está en la base de la formación de las sociedades latinoamericanas.
El trabajo de las minas que estaba agotando a los indios hizo que los españoles compraran esclavos africanos, quienes constituyeron un grupo específico, pero que igualmente comenzaron a mezclarse con los grupos ya existentes. Si bien ellos como esclavos no contaban con derechos, no por ello dejaron de constituir un grupo social. De hecho, algunos negros buscaban el matrimonio con las indias para que sus hijos adquirieran los derechos de los indios, liberando a su descendencia de la esclavitud.
En el afán de arraigar a los conquistadores, la Corona comenzó a promover el éxodo de las esposas españolas hacia las tierras americanas, al tiempo que propició la emigración de familias completas de labradores para la colonización del territorio. Todos aquellos hijos de parejas españolas nacidos en América fueron llamados criollos. Si bien este grupo social conservaba todos los derechos de los súbditos peninsulares, en la práctica comenzó a advertirse un criterio de discriminación por parte de la Corona, que beneficiaba a los nacidos en la península ibérica. De tal suerte que, durante todo el periodo colonial, los principales cargos de gobierno, civiles y eclesiásticos americanos recayeron en peninsulares. Esta situación se sumó a otros factores que acentuaban el prestigio de haber nacido en la metrópoli. Podemos destacar, por ejemplo, la discusión acerca de la inteligencia, que se consideraba disminuida en todos aquellos nacidos en América, por no mencionar que la metrópoli era el centro del poder donde se encontraban todos los órganos de gobierno de la monarquía, incluidos aquellos donde se designaban funcionarios para los territorios americanos, por lo cual, los peninsulares tenían ventaja a la hora de gestionar un cargo.
Los criollos comenzaron a resentir estas desventajas. Paulatinamente se fue generando un sentimiento de identidad que los diferenciaba de los peninsulares. Así buscaron en las virtudes americanas una grandeza que les escatimaba la metrópoli Exaltaron las hazañas de los conquistadores, de quienes se sentían descendientes; y, antes de que se cumpliera un siglo de la conquista, se inició la recuperación del pasado indígena. David Brading historiador inglés, David Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, señala que la admiración por Cortés o por Pizarro no resultaba contradictoria para los criollos, con el orgullo que despertaban los emperadores mexicas o incas. Sobre los primeros criterios hispanos que destacaban la barbarie americana se sobrepusieron los logros de las civilizaciones prehispánicas. El principal problema que encontraban los criollos en el pasado prehispánico era la religión politeísta, inspirada, desde un punto de vista cristiano, por el demonio. Semejante obstáculo comenzó a desvanecerse al retomar la leyenda de Quetzalcóatl, el legendario gobernante blanco que podía hacerse pasar por el predicador Santo Tomás. Sin duda, el problema fue resuelto definitivamente con el fortalecimiento del culto a la virgen de Guadalupe, símbolo indiscutible, según sus promotores, del interés divino por las tierras americanas. Dé esta manera los criollos pudieron elaborar una identidad propia que los ubicaba en una condición de igualdad frente a los peninsulares. Con el paso de los siglos este criollismo se consolidó como un proyecto de organización social y política independiente de la metrópoli, origen de la independencia americana.
La Guadalupana, expresión viva de la religiosidad sincrética mexicana.
Resulta difícil medir el impacto que causó América en la historia de Europa.
América proporcionó el metal necesario para la monetarización de los nuevos sistemas económicos europeos. Además, el jitomate, las papas, las calabazas, los pimientos, el maíz, el frijol y las alubias son americanos: estos productos aliviaron las hambrunas de grandes zonas de Europa, todavía en los años cuarenta del presente siglo. Con todo, la influencia de América en Europa fue mucho menor a la influencia que se dio a la inversa, pues la presencia europea en el mundo americano transformó profundamente las sociedades que se habían desarrollado aquí antes de la Conquista. Se ha calculado que en toda América habría entre trece y ochenta millones de habitantes. Los investigadores coinciden en que a lo largo del siglo XVI la población americana se redujo, posiblemente, en más de 80 por ciento. Si consideramos que una de las fuerzas de las sociedades prehispánicas era la abundancia de mano de obra, comprenderemos el colapso total que implicó la crisis demográfica.
Los niveles de población de principios del siglo XVI no se recuperaron durante la época colonial.
Después de los rápidos avances de la Conquista, comenzó la organización de una nueva sociedad en tierras americanas. Los conquistadores se repartieron la tierra y el excedente del trabajo indígena, según como su tradición se los permitía. Primero a través de la encomienda y después por medio del repartimiento. La organización del trabajo se complementó con el establecimiento de rutas económicas. Dos fueron las rutas principales: primero se consolidó la del Atlántico, que iba de Veracruz, de Cartagena o del istmo de Panamá a Sevilla, principal centro del comercio europeo con América. Más tarde se sumó la ruta del Pacífico, que unía las Filipinas con Acapulco, y éste con Veracruz.
Políticamente, los territorios americanos descubiertos por Colón se integrarían a Castilla, pero pronto fue necesario desarrollar instituciones específicas para el mundo americano. En 1524 centralizaron todas las decisiones relativas a América en El Consejo Real y Supremo de Indias. Además, la Corona española nombró diversos representantes en América en quienes descargó cierto grado de poder. En la Nueva España, la primera Audiencia fue establecida en la ciudad de México en 1529 y la segunda en Guadalajara en 1548. Además de funciones de gobierno, las Audiencias ejercían justicia en los territorios americanos.
En principio, todo el territorio americano quedó dividido en dos virreinatos:
el de la Nueva España (1535) y el del Perú (1543). A ellos se sumarían en el siglo xv los virreinatos de Nueva Granada y La Plata. La autoridad máxima en cada uno de ellos era el virrey, quien a la vez era capitán general de la provincia y presidente de la Audiencia de la capital del virreinato.
Socialmente, la Nueva España fue la mezcla de los diversos grupos humanos actuantes en ella. Los españoles se mezclarían con la población originaria y todos con la población esclava, sobre todo africana. La desigualdad racial fue un elemento de diferenciación social.
Los hijos de parejas españolas nacidos en América fueron llamados criollos. Si bien este grupo social conservaba todos los derechos de los súbditos peninsulares, en la práctica comenzó a advertirse un criterio de discriminación por parte de la Corona que beneficiaba a los nacidos en la península ibérica.
Los criollos pudieron elaborar una identidad propia que los ubicaba en una condición de igualdad frente a los peninsulares. Con el paso de los siglos este criollismo se consolidó como un proyecto de organización social y política independiente de la metrópoli, que fue el origen de la independencia americana.
Y LA PRIMERA INTEGRACIÓN PLANETARIA"
Armando Pavón Romero
5.1 La crisis del siglo XV y sus resultados: La integración de un mercado europeo.
Siempre es difícil establecer el cambio de una época a otra. ¿Cuándo termina una época, cuándo comienza otra? ¿Qué elementos caracterizan un periodo? ¿Desaparecen esos elementos cuando empieza otro? A decir verdad, en historia es prácticamente imposible trazar rupturas tajantes. La Edad Media no se tеrminó un día y comenzó la época moderna al siguientе. Las fechas nos ayudan a orientamos, pero no pueden ser respuestas a preguntas tan amplias como las que nos estamos formulando.
Así pues, sería imposible situar el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna con una fecha exacta. Debemos aceptar, entonces, que hay un periodo más o menos largo, en que la sociedad europea se transforma y da lugar a eso que llamaremos “época moderna”. De hecho, Jacques Le Goff nos previene contra el uso de la palabra “modernidad”.
Lo moderno, nos dice, es lo presente; así cada época es, en sí misma, moderna. Los filósofos del siglo 1x llamaron a los tiempos de Carlomagno “el siglo de los modernos “Los intelectuales de los siglos xi y xiv están seguros de su modernidad frente a sus antecesores, rápidamente transformados en antiguos. Nosotros mismos hoy nos pretendemos modernos frente a nuestros abuelos.
La peste fue un factor determinante en el tránsito del siglo xv al xv en Europa. Triunfo de la muerte, detalle de un fresco italiano, siglo xv.
La diferenciación entre Edad Media y Edad Moderna tiene como objetivo aludir a cambios importantes. Los historiadores establecen diferentes fechas para señalar el nacimiento de la época moderna, pero ello no debe preocupamos, porque, como ya he dicho, este tipo de cambios no puede determinarse por fechas exactas. Así, de una manera amplia, podríamos decir que entre 1348 y 1492 ocurre el tránsito entre una época y otra La primera fecha, 1348, es la de la gran peste negra en Europa, cuando 40 por ciento de la población murió víctima de esa terrible enfermedad.
Giovanni Boccaccio vivió la Gran Peste y en respuesta a la brutalidad de aquella experiencia escribió los cuentos que componen el Decamerón. Boccaccio describe así la peste negra: “... habían llegado ya los años de la fructífera encarnación del glorioso Hijo de Dios al numero de mil trescientos cuarenta y ocho, cuando a la egregia ciudad de Florencia, noble y famosa cual otra ninguna italiana, llegó aquella cruel y mortífera epidemia tanto a los hombres como a las mujeres les salían en las ingles o bajo de la tetilla izquierda Y después unas ampollas hincadas, algunas de las cuales crecían hasta ser tan grandes como un huevo, se comenzó a manifestar aquella enfermedad en forma de algunas manchas negras que salían en los brazos y en las piernas, ..sin que, además de doctores y licenciados....muchos hombres y mujeres, que sin haber aprendido se entremetían de curar mediante ciertas experiencias, pudiera ninguno de ellos, no sólo remediaron curar a los enfermos, antes ni llegar, tan sólo, a conocer la dolencia que éstos tenían Véase Giovanni Boccaccio, Decamerón, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 8-9.
Durante la crisis del siglo xiv, el hambre y la peste presionaron la migración a las ciudades europeas, como se ve en el detalle de un manuscrito de la
época.
La llegada de la enfermedad provoca movimientos demográficos muy interesantes, pues los habitantes más ricos de las ciudades huyen hacia sus palacios en el campo, en busca de un sitio menos contaminado, más aislado, En cambio, la llegada de la peste a los poblados rurales hace que los campesinos huyan a las ciudades en busca de auxilio médico y de alimentos, pues el aprovisionamiento siempre era mejor en las ciudades, Este movimiento poblacional nos complica el recuento de los caídos por la enfermedad, pues si una ciudad en 1345 era de 100 mil habitantes y luego, en un censo de 1351, resulta con sólo 50 mil, el cálculo de la caída demográfica no puede establecerse en 50 por ciento, pues durante la peste esa ciudad pudo haber recibido un incremento tal que elevara su población hasta aproximadamente los 140 mil habitantes, Así, entre los 50 mil restantes se encontrarían antiguos pobladores, pero también miles de los arribados durante la peste La caída demográfica sería ya un dato bastante serio para imaginar un colapso en el mundo feudal, pero el movimiento poblacional del campo a las ciudades agravaría aún más el proceso, pues ya no sólo se trata de campesinos muertos, sino de campesinos huidos a las ciudades que nunca regresarán, pues muchos de los sobrevivientes podrán encontrar acomodo en los puestos liberados por sus antiguos ocupantes. Es decir, muchos campesinos sobrevivientes encontrarían acomodo en puestos de sirvientes, de tenderos, de ayudantes en panaderías, etc. En consecuencia, tenemos ya una desestructuración más que del mundo urbano, del mundo rural, base de la sociedad medieval.
En la ciudad, la producción manufacturera sufrió una grave contracción y, con ello, las frágiles rutas comerciales que iban desde Italia hasta los Países Bajos, atravesando el territorio francés, casi desaparecieron. El bosque, tan apreciado por nosotros en esta era de destrucción ecológica y de contaminación ambiental, era en aquella época un signo de derrota humana. Así, tras la peste de 1348, el bosque volvió a crecer sobre campos de cultivo. Y, en el terreno político debe considerarse un dato muy simple: que una peste atacaba casi por igual a un campesino que aun rey: Así, numerosos señores feudales murieron con todo y sus linajes, razón por la cual pudo darse un proceso de reorganización feudal y, en algunos casos, los sobrevivientes pudieron anexarse los feudos de quienes corrieron la peor de las suertes.
Al final de la Edad Media, la muerte era un tema cotidiano entre la población europea. Detalle del Códice Palatino- Germánico, anónimo, 1455-1458.
La peste de 1348 fue una de las más intensas que la historia recuerda. Pero antes y después encontramos pestes que diezmaban la población europea. Así, la verdadera causa de la “crisis” medieval no necesariamente se encuentra en la gran peste negra, que es en el mejor de los casos, la expresión más clara de la crisis. Los orígenes deben buscarse en las transformaciones que estaban ocurriendo en la sociedad medieval y en los límites técnicos de aquella época. En efecto, por una parte, el feudalismo funcionaba en sociedades pequeñas, pues partía de condiciones técnicas muy limitadas. Así, cuando se generaba un crecimiento demográfico más o menos sostenido podía suponerse la llegada de la crisis, pues la agricultura era insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Entonces, en una población mal alimentada cualquier plaga podía causar grandes destrozos.
Debemos considerar que los señores feudales no tenían interés en aumentar la productividad de sus tierras, pues estaban satisfechos con sus rentas. Y los campesinos no podían aumentar la productividad porque no tenían los recursos para ello .
Más que los orígenes de la crisis, lo verdaderamente interesante sería su resultado, La contracción demográfica provocó que un nuevo agente hiciera acto de presencia en la agricultura y aún en la ganadería europea: la burguesía. Desde el año mil, la burguesía había cobrado fuerza en las ciudades. Sus principales actividades se encontraban en el área textil y en el comercio. Pero tras la crisis del siglo xiv, comenzó a invertir en la agricultura. A diferencia de los nobles y de los campesinos, la burguesía procuraría incrementar la productividad agrícola con el objeto de exportar los excedentes. Esto, en sí, ya era un gran cambio, pero también generaría otro muy importante. Se trata de la contratación de campesinos para laborar las tierras a cambio de un salario. Hasta entonces, campesinos trabajaban sus tierras para subsistir y trabajaban las de sus señores a cambio de la protección que ellos les brindaban. El pago del trabajo agrícola era casi inexistente hasta que la burguesía invirtió en el campo. El resultado fue que ahora los campesinos podían comprar algunos objetos.
Los burgueses eran los habitantes de un burgo; por tanto, cualquier ciudad con un número considerable de población contaba con una burguesía.
Ámsterdam, centro económico europeo de la edad moderno, principal destino de las rulos comerciales de las ciudades italianas por el eje del Rin. Ámsterdam, Dam Square, Jan Adriaensz, siglo XVI.
Debemos recordar que nos encontramos ante una economía muy elemental, donde la moneda apenas era utilizada por los comerciantes, los nobles y los habitantes de las ciudades, pero no por la gran masa de los campesinos. Así, los dos fenómenos que hemos mencionado antes —la inversión burguesa en la agricultura para la exportación y el pago del trabajo de los campesinos— fueron el comienzo de un nuevo crecimiento.
La producción para la exportación tuvo un impacto geográfico muy importante. Ya desde el año mil se habían establecido rutas para las manufacturas textiles, la venta de las especias llegadas del lejano oriente y otros productos, que iban desde Italia hasta los Países Bajos cruzando territorio francés. Pero tras la crisis del siglo xiv estas rutas se colapsaron y aparecieron otras nuevas, para todas esas mercancías, pero también para la venta de los productos agrícolas. Los nuevos caminos del comercio se trazaron más al oriente, atravesando ciudades suizas, austriacas y otras del sacro imperio romano-Germánico de Occidente.
El Sacro Imperio Romano Germánico puede considerarse como el antecedente de la actual Alemania Surgió como resultado de la recuperación en el siglo XI del perdido imperio que había fundado Carlomagno en el año 800, en los territorios germánicos del antiguo Imperio Romano.
Asimismo, se hizo evidente que el comercio marítimo era mucho más eficiente que el terrestre. En efecto, debemos imaginar que el transporte terrestre poco había avanzado en velocidad desde tiempos del imperio romano, pues prácticamente no se cuentan innovaciones en este campo en ese lapso de más de mil años. En cambio, el transporte naval estaba siendo impulsado por diferentes adelantos técnicos, así como por por su mayor capacidad para transportar productos agrícolas.
Fernand Braudel define así las innovaciones técnicas en la construcción de barcos: “Tres transformaciones marcan la evolución general de los barcos en el Mediterráneo, antes de la navegación a vapor y de los cascos de hierro: el timón de codaste aparecido hacia el siglo xii el casco encastrado hacia los siglos xiv-xv; el bajel de línea a partir del xviI... El timón de codaste. es el timón que conocemos nosotros: una caña que atraviesa el casco permite maniobrar desde el interior del barco. Este timón se convirtió, ya en el siglo xvi, en una rueda que permite al timonel dirigir el movimiento. (El caso encastrado) Es un carguero muy grande... construido por capas, es decir que las planchas del casco, en lugar de estar pegadas, se recubren unas a otras como las tejas de un techo... [estas] naves pueden afrontar las fuertes olas y triunfar del mal tiempo invernal. La última transformación es la sustitución de la galera (barco impulsado por remeros,) por el barco de línea (impulsado por el viento, a través de velas). Véase Fernand Braudel, El Mediterráneo. El espacio y la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 62-65.
Entonces cobraron mayor importancia las rutas marinas que partían desde Venecia o Génova hasta Flandes. Muchos puertos intermedios, como Barcelona, Lisboa, etc. adquirieron una mayor importancia. Pero también por el norte volvieron a reactivarse las rutas que iban desde el Mar Báltico hacia los Países Bajos, extendiéndose hasta la lejana Inglaterra. Podemos empezar a hablar de la constitución de un amplio mercado europeo.
¿Cuáles eran los objetos del intercambio que circulaban por esas rutas marítimas o terrestres? Por una parte, el norte de Italia y los Países Bajos eran los principales centros manufactureros y comerciales, es decir, allí se producían y se concentraban bienes como telas, tejidos, vidrios, cerámicas, productos de peletería, armas, etc. Pero también desde Italia partían las especias del lejano Oriente, llegadas por el Mar Negro y luego el Mediterráneo. Desde allí se distribuían a regiones occidentales como París, Castilla, Aragón, Portugal, Inglaterra, o a regiones orientales, como Bohemia, Moravia, Rusia, Ucrania, entre otros. Estas regiones comenzaban su aportación al intercambio mediante la venta de trigo y madera para la industria naval. Por otra parte, España e Inglaterra impulsaban la cría de ganado ovino para la venta de lana que sería procesada por las ciudades italianas y flamencas.
Expertos en demografía histórica calculan que una sociedad como la medieval tardó unos veinte años en recuperarse de los efectos trágicos de una epidemia. La peste negra produjo daños mucho más graves y ni siquiera un siglo y medio después pudo recuperarse el mismo tamaño de la población, Pero ciertamente la sociedad medieval supo sortear la contracción económica y respondió con un crecimiento notable que se vería fuertemente incrementado en el siglo xvi.
Las rutas del comercio europeo en el siglo xv.
Lo adquisición de especias orientales fue uno de los objetivos principales de los navegantes portugueses durante los siglos xv y xvi.
El desarrollo burgués estaba articulando un mercado europeo. Pero también es cierto que Europa mantenía con el lejano Oriente el comercio de las especias. La historia de la alimentación se enlaza con la historia económica, política, militar. El descubrimiento de las especias por los paladares europeos abrió el comercio con Asia, que construyó una ruta marítima por el Mediterráneo, primero, y luego por el Mar Negro, punto de encuentro con las rutas terrestres asiáticas. En este tráfico comercial fueron los venecianos quienes llevaron la voz cantante. Desafortunadamente, la caída de Constantinopla en manos de los turcos dificultó el comercio. Los venecianos católicos se vieron precisados a establecer relaciones de paz con los turcos musulmanes, pero el tráfico comercial estaba ya amenazado.
El reino de Portugal se haría cargo del relevo veneciano. La explicación tradicional del éxito portugués destacaba la temprana reconquista de su territorio contra el Islam en el año de 1253; la toma de Ceuta en 1415 “lo introdujo en el secreto de los tráficos lejanos y despertó en él el espíritu agresivo de las Cruzadas”; comenzaron así los viajes de reconocimiento a lo largo de la costa africana: y, lo más importante, se contó con todos personajes que impulsaron la exploración marítima: Enrique el Navegante, hijo del rey Juan I, quien se rodeó de sabios geógrafos, cartógrafos y marinos, y el rey Juan II, bajo cuyo reinado se alcanzó el extremo sur de África (el Cabo de Buena Esperanza) y se estuvo en condiciones de establecer la ruta comercial hacia India. El costo militar no fue alto y en cambio la pimienta puso a Lisboa en el centro de Europa.
Fernand Braudel, el gran historiador del Mediterráneo, nos introduce en una serie de explicaciones nuevas, menos heroicas, pero mucho más interesantes Portugal, nos dice Braudel, no es un reino ni pequeño, ni pobre, Su cercanía con el Islam hispano lo introdujo en la economía monetaria desde muy pronto. Su agricultura se había enfocado hacia cultivos más comerciales, como la vid, el olivo, el alcornoque y muy pronto la caña de azúcar, Todo ello en detrimento del cultivo del trigo. Semejante agricultura debe considerarse como muy adelantada, pues el trigo bien podía comprarse y a precio relativamente barato; en cambio, los otros cultivos alentaban la producción del vino, el aceite, el azúcar, etc., productos destinados al mercado más que al autoabastecimiento, como era el caso de la
agricultura feudal.
No obstante, el tema agrícola era una de las mayores preocupaciones portuguesas, pues la recuperación demográfica, ras la peste negra, comenzaba a ser una presión que empujaba a la búsqueda de nuevos territorios de cultivo. Así, el inicio de las exploraciones marítimas tuvo como primer objetivo encontrar campos para la labranza del trigo y, sólo posteriormente, se fueron transformando en zonas de producción comercial, en especial, la caña de azúcar. Así, Madeira, descubierta en 1420 fue destinada al trigo y sólo se reconvirtió al azúcar, cuando fueron redescubiertas las Azores en 1430, las cuales a su vez se dedicaron al cereal.
Vease Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe I, trad, por Wenceslao Roces, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
Otro objetivo de las exploraciones marítimas fue la expansión agrícola hacia las islas, por ejemplo Maderia, colonizada por los portugueses desde 1420.
Además de las islas, los portugueses establecieron contacto con el norte africano y muy
pronto descubrieron dos grandes negocios: el intercambio de polvo de oro africano por la sal
aportada por los europeos, y la compra de esclavos negros. Sin embargo, no fueron negocios
simultáneos. El comercio de oro fue muy importante durante el siglo xv y los primeros años
del siglo xvi, mientras que el tráfico de esclavos cobraría mayor fuerza a partir de la colonización americana.
El incipiente desarrollo marítimo de Portugal se vio favorecido por el arribo de comercian-
tes y banqueros genoveses que establecieron sus plazas en Lisboa. Desde allí fue relativamente fácil invertir en aquellas empresas marítimas, las cuales fueron creciendo hasta alcanzar el Cabo de Buena Esperanza. Así, junto con el tráfico de oro y de esclavos, Portugal consiguió un gran negocio con el comercio de las especias.
Braudel llama la atención en el siguiente dato: Portugal estaba tan interesado y van seguro de que podría rodear la costa africana para establecer la ruta de las especias, que despreció la hipótesis de Cristóbal Colón. Es decir. apostó por la certeza en lugar de la quimera y perdió parte del futuro americano.
Es necesario llamar la atención acerca del negocio portugués con el polvo de oro, pues contra lo que se pueda pensar su principal utilidad no era la joyería sino la fabricación de monedas. La monetarización de la economía europea estaba aumentando, pues como se recordará, tras la crisis demográfica del siglo XIV, la burguesía estaba invirtiendo en la agricultura y en la ganadería, para lo cual utilizaba trabajadores a los que había que pagar un salario. Pero en este nivel la moneda de oro o de plata no era tan importante, pues para ello se utilizaba moneda de metales menos valiosos. En cambio, para el comercio en gran escala sí era decisiva.
La recuperación económica europea y la articulación de un mercado que involucraba regiones distantes, dentro y fuera del mismo continente, planteaba la necesidad de contar,
cada vez más, con mayores volúmenes de moneda.
Llegados a este punto podemos plantear el siguiente fenómeno económico. La producción manufacturera de aquella época podía crecer, pero tenía límites, pues el mercado
comprador estaba restringido a las élites urbanas y nobiliarias. Pero el crecimiento estaba determinado también porque el inversionista esperaba que sus productos subieran de precio.
Así, si los precios no subían, la producción se estancaba. Y los precios sólo pueden subir cuando existe moneda circulante suficiente para comprar los productos ofrecidos.
Entonces, a lo largo del siglo xv encontramos un aumento de la producción de bienes manufacturados y, en consecuencia, un aumento en la demanda de moneda. Aquí es donde entraba el negocio portugués del polvo de oro. Durante un largo periodo, Portugal surtió buena parte del oro necesario para acuñar moneda. Otras regiones aportaban plata, pero hay serios indicios de que al finalizar el siglo xv se estaba llegando a una situación crítica, pues el volumen de moneda existente empezaba a ser insuficiente para seguir alentando la producción manufacturera. Por no decir que el comercio de las especias era deficitario para Europa, pues ellos compraban pimienta y a cambio debían pagar con oro. Asia ha sido vista, de esta manera, como un cementerio de metales preciosos provenientes de Europa. De no encontrar una fuente importante de metales preciosos, dicha situación podía derivar, perfectamente, en una crisis llamada por los economistas “deflación”. Afortunadamente, para la economía europea, Colón tropezaría con un nuevo continente capaz de suministrar inmensas cantidades de plata, en 1492.
Según Earl J. Hamilton, entre 1503 y 1600 llegaron a España 153 mil 500 kilos de oro y 7.4 millones de kilos de plata. Estudios más recientes que el de Hamilton, han demostrado que el flujo de plata no disminuyó durante el siglo XVII.
El cambista y su mujer, por Quentin Massys, 1514; Museo de Louvre. El desarrollo de la burguesía fue el resultado más trascendental de los cambios estructurales que comenzaron en el siglo XIV.
5.1.1 La conformación del primer mercado mundial
El descubrimiento, conquista y colonización de América transformaron profunda- mente la historia de la humanidad. La historia de América se ligó indisolublemente a la historia de Europa, mientras que este viejo continente tuvo que reestructurar completamente su concepción del mundo. Un solo ejemplo, la concepción cristiana de la trinidad servía además para explicar el orden del mundo. Tres eran las formas de la divinidad, como tres eran las masas continentales: Europa, Asia y África. ¿Cómo explicarse entonces la aparición de un cuarto continente?
América, por su parte, sufriría cambios totales, culturales, económicos, socia- les, políticos, raciales, etc. De todo ello hablaremos más adelante. Por ahora con- viene prestar atención al impacto económico que los descubrimientos geográficos tendrían en la economía europea.
Hemos visto ya el auge portugués, pero debemos anotar una tremenda debilidad que impidió la consolidación de Lisboa como centro económico europeo.
Nos referimos a la falta de liquidez para soportar la venta al menudeo de los cargamentos provenientes de Oriente. Los portugueses requerían grandes sumas de dinero para fletar nuevos embarques y no podían esperar a la distribución minorista. Encontraron que la ciudad de Amberes era la plaza de los grandes banqueros alemanes, quienes podían comprar los
embarques completos y hacer frente a la posterior venta a los minoristas. Así, Amberes se convirtió en la dueña de los éxitos lusitanos. Por si esto fuera poco, Amberes se vio favorecida
por dos factores más. Uno geográfico y otro económico, La ciudad flamenca estaba situada, en el intenso circuito económico y comercial de los Países Bajos.
Era por tanto un perfecto vínculo para la intersección de las mercaderías provenientes del Báltico, de Inglaterra y del Mediterráneo. Por otra parte, los banqueros germanos la escogieron como plaza para realizar sus negocios y el más grande de ellos fue el financiamiento a Carlos V para la obtención del Sacro Imperio Romano Germano, a cambio de las riquezas que los nuevos territorios prometían.
Carlos V retratado por Tiziano, 1548, Museo del Prado.
En este sentido América no defraudó ni a Carlos V, ni a sus banqueros, ni al resto de la economía europea. La plata americana fluyó a Sevilla y de allí hacia Amberes, para pagar los préstamos alemanes. La ciudad del Escalda, como también se conoce a Amberes, fue así la gran ciudad de los Países Bajos en el siglo xvi. Sin embargo, tampoco pudo resistir el impulso de otra ciudad vecina, Ámsterdam. Los Países Bajos comenzaban a concentrar el grueso de la economía europea. Ya hemos dicho que a ellos arribaban los productos del Báltico, a saber, cereales, pescado y maderas para la industria naviera. Concentraban la distribución de las especias y de la plata americana y, por tanto, las finanzas europeas. Su banca se convirtió en la más poderosa, desplazando a los genoveses, venecianos y florentinos Asimismo, sus comerciantes pudieron encargarse de la distribución de las manufacturas italianas, sobre todo de sus textiles y cerámica que eran de alta calidad y destinados a un mercado de lujo. Pero también los Países Bajos desarrollaron una importante manufactura; por ejemplo, en el terreno textil su calidad era menor pero sus productos eran mucho más vistosos, por lo cual podían cubrir mercados más amplios. El último requerimiento de estas ciudades para dominar totalmente la economía europea era la transportación de las mercancías.
En el siglo XVII, Ámsterdam se hizo cargo de desarrollar la mayor industria naviera y con ello Amberes tuvo que cederle el cetro económico. Castilla tuvo una flota impresionante, pero tenía que utilizarla para el comercio ultramarino, llamado “la carrera de Indias”. Así, el circuito comercial que iba del Mediterráneo al Báltico quedó a cargo de los holandeses; ni siquiera los potentes genoveses pudieron competir.
De esta suerte, Holanda se vio favorecida para desarrollar, a su vez, el comercio ultramarino. América estaba dominada por Castilla y, en menor medida, por Portugal, Inglaterra y Francia. Así que emprendió la conquista de las rutas comerciales portuguesas hacia Oriente. Reconocidos los lejanos territorios orientales, los holandeses prefirieron conquistar y hacerse cargo de la producción en lugar de comerciar, como lo habían hecho los lusitanos, con los países orientales. Pero antes que entrar en el territorio continental prefirieron conquistar algunos puntos de la costa india y varias islas. Alf desarrollaron plantaciones predominantemente de especias, pimienta, nuez moscada y canela, entre otras.
Durante el mismo siglo xvi los ingleses y franceses comenzaron a expandir su aventura americana, pero fue en el siglo xvii cuando florecieron sus plantaciones, El territorio americano se convirtió en productor de caña de azúcar y de tabaco. El imperio español, en este nuevo escenario, parecía un poco anticuado y obsoleto. Aún así, formaba parte ya de un primer mercado mundial, cuyo sistema se ha denominado “comercio triangular”.
Al primer mercado mundial, que se consolidó durante el siglo xvi, se le ha
llamado comercio triangular porque:
1) Las potencias europeas, Holanda e Inglaterra, básicamente, producían y
exportaban manufacturas que vendían en las colonias americanas.
2) Las colonias americanas, inglesas, francesas, holandesas y, desde luego, españolas, compraban aquellas manufacturas y a cambio producían y exportaban materias primas; asimismo, las colonias americanas se encargaban de la producción y exportación de la plata.
3) Las colonias asiáticas se hacían cargo de la producción de especias para el consumo europeo.
Sobre este escenario mundial se produjo en Inglaterra la Revolución Industrial, fenómeno que aceleró aún más la conformación de una economía planetaria.
La primera integración mundial.
5.2 La formación del Estado moderno.
Las monarquías medievales, luego de numerosos esfuerzos, habían conseguido incrementar su poder. De todas formas, el suyo era un poder muy reducido. Pero tras la crisis del siglo xiv y la posterior recuperación económica, los diferentes monarcas sabrían sacar provecho e incrementar su poder.
Todos hemos oído hablar de algunos reyes famosos, como los Reyes Católicos o Carlos V, en España; Enrique VIII o la reina Isabel de Inglaterra; Luis XIV y Luis
Fernando Gallego (atribución), La virgen de los reyes católicos, 1490-95, Museo del Prado.
El Rin constituyó el eje de la ruta comercial entre las ciudades del norte de Italia y Amberes.
XVI, en Francia. Todos ellos procuraron hacer más grandes y más fuertes sus monarquías, Todos ellos creían tener un poder superior al resto de los nobles y, para ello, contribuían diferentes teorías. La más indiscutida era que ellos detentaban sus coronas por la gracia de Dios. Su poder era tan divino que podían sanar a los enfermos con sólo tocarlos.
En la construcción de las grandes monarquías intervendrían diferentes factores, pues es claro que la sola voluntad de los reyes era insuficiente. Diferentes historiadores han procurado rebasar el estudio de ejemplos particulares —España, Inglaterra, Francia— para encontrar los elementos comunes que caracterizan a estos Estados, Citemos, por ejemplo, al inglés Perry Anderson al francés Roland Mousnier o a uno de los discípulos de Braudel, Immanuel Wallerstein ' Así, pese a las enormes diferencias entre un caso y otro, podemos señalar el desarrollo de un proceso similar.
Perry Anderson, El Estado absolutista, trad. por Santos Julia, México, Siglo XXI, 1983, 592 pp.
Roland Mousnier, La monarquía absoluta en Europa, del siglo v a nuestros días, trad. Bernardo Moreno Carrillo, Madrid, Taurus, 1986.
Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, 3 vols., México, Siglo XXI, 1999.
Volvamos al tema de la crisis del siglo xi. Ésta aceleró dos procesos que ya vengan manifestándose desde tiempo atrás. El primero fue la disolución de las relaciones señoriales, que se vio incrementado, como ya he dicho, por la inversión de los burgueses en la agricultura. El segundo proceso fue el crecimiento de la propia burguesía.
Quizá convenga recordar un momento el sentido de la palabra burguesía. Hoy en día, para nosotros, un burgués es un gran empresario, un hombre rico. En la Edad Media, no era necesariamente ésta su caracterización. Burgués, para comenzar, era el habitante de las ciudades, a las que también se llamaba “burgos”. Como puede imaginarse, las actividades desarrolladas en las ciudades eran variadas, pero muy diferenciadas de las tareas rurales. Así, los comerciantes, los zapateros, los carpinteros, los ceramistas, los orfebres, los albañiles, los tejedores, los peleteros, eran burgueses.
La producción agrícola dejó de estar en manos de los señores se convirtió en un negocio de
los burgueses de las ciudades. lustración de Las muy ricas horas del duque de Berry, Francia, siglo xv.
Los practicantes de cada profesión se asociaban en gremios y su finalidad era procurar su defensa en términos jurídicos, pero también económicos, Es decir, cada gremio reclamaba para sí una serie de privilegios y derechos, algunos llegaban a tener, incluso, jueces especiales.
En el aspecto económico, debemos recordar que el mercado en aquella época era muy limitado y el número de compradores no aumentaba demasiado, casi siempre estaba restringido a los nobles y a los más exitosos burgueses. La producción de aquella época era de carácter lujoso. El principal ejemplo sería el textil. La producción de tejidos era suntuosa y sólo podían comprar los más ricos de la sociedad. La gran masa de la población estaba fuera de este circuito, por lo que sus pobres vestimentas debían ser trabajadas en s propias casas. Es decir, la gran masa de la población tejía su propia ropa. De esta manera, los gremios cuidaban que nadie produjera más cantidad de lo acordado, pues ello induciría a una baja de los precios. Así pues, la producción se mantenía estacionaria. Pero el establecimiento del comercio a larga distancia favoreció el crecimiento burgués. La mayor riqueza no podía invertirse tan fácilmente en la propia producción, pues había que vencer la reglamentación de los gremios. Así que se invertía en la compra de bienes lujosos o, como ya hemos mencionado, en otras actividades, como la agricultura o la ganadería.
Las transformaciones en el campo, producto de la crisis, estaban lejos de favorecer al campesinado. Por una parte, tras la caída demográfica los señores feudales veían reducido su tributo, pues las cosechas se habían restringido también; por ello, preferían pedir a sus siervos que en lugar del tributo en especie acostumbrado, lo pagaran en dinero. Esto significaba que el señor feudal se desentendía de las dificultades de sus siervos y los dejaba que se las arreglaran como pudieran para juntar el dinero del tributo.
Miniatura de un manuscrito alemán c. 1310, se encuentra en Bonn, Alemania. La quiebra
señorial, el empobrecimiento campesino y el ascenso burgués tuvieron como escenario los
campos de siembra europeos.
Los practicantes de cada profesión se asociaban en gremios y su finalidad era procurar su defensa en términos jurídicos, pero también económicos, Es decir, cada gremio reclamaba para sí una serie de privilegios y derechos, algunos llegaban a tener, incluso, jueces especiales.
En el aspecto económico, debemos recordar que el mercado en aquella época era muy limitado y el número de compradores no aumentaba demasiado, casi siempre estaba restringido a los nobles y a los más exitosos burgueses. La producción de aquella época era de carácter lujoso. El principal ejemplo sería el textil. La producción de tejidos era suntuosa y sólo podían comprar los mas ricos de la sociedad. La gran masa de la población estaba fuera de este circuito, por lo que sus pobres vestimentas debían ser trabajadas en sus propias casas. Es decir, la gran masa de la población tejía su propia ropa. De esta manera, los gremios cuidaban que nadie produjera más cantidad de lo acordado, pues ello induciría a una baja de los precios. Así pues, la producción se mantenía estacionaria. Pero el establecimiento del comercio a larga distancia favoreció el crecimiento burgués. La mayor riqueza no podía invertirse tan fácilmente en la propia producción, pues había que vencer la reglamentación de los gremios. Así que se invertía en la compra de bienes lujosos o, como ya hemos
mencionado, en otras actividades, como la agricultura o la ganadería.
Las transformaciones en el campo, producto de la crisis, estaban lejos de favorecer al campesinado. Por una parte, tras la caída demográfica los señores feudales veían reducido su tributo, pues las cosechas se habían restringido también; por ello, preferían pedir a sus siervos que en lugar del tributo en especie acostumbra- do, lo pagaran en dinero. Esto significaba que el señor feudal se desentendía de las dificultades de sus siervos y los dejaba que se las arreglaran como pudieran para juntar el dinero del tributo.
Por otro lado, los siervos o campesinos tenían dos alternativas para pagar aquellos tributos. Una era reducir su propia cosecha para cedérsela al señor o contratarse como asalariados allí donde los burgueses los contrataran. A menudo los cultivos impulsados por la burguesía no eran beneficiosos para los campesinos, pues las tierras eran más bajas, en zonas pantanosas, donde podía cultivarse, por ejemplo, el arroz, pero allí también crecían mosquitos y se generaban enfermedades tales como la malaria o el paludismo.
En muchos casos la presión ejercida sobre los campesinos llevó a la quiebra a los señores feudales, quienes se vieron obligados a arrendar sus tierras a burgueses 0 a campesinos más afortunados. En otras ocasiones los mismos nobles se vieron obligados a vender sus tierras. En cualquier caso se estaba produciendo un fenómeno de quiebra nobiliaria, de empobrecimiento campesino y de ascenso burgués. Los nobles, por lo tanto, buscaban detener su quiebra; los campesinos, con mucha frecuencia, se rebelaban convirtiéndose en bandidos y forajidos; en tanto que los burgueses comenzaban a asumir costumbres aristocráticas y a demandar participación en los distintos niveles de gobierno. Todo ello empujaba a la transformación de las monarquías.
En efecto, la necesidad de controlar los desajustes de la sociedad feudal se combinó con el afán de acrecentar el poder real. En cierto modo, los reyes se convirtieron en una especie de árbitros reconocidos por todos los sectores de la sociedad para mediar en los conflictos. Para ello contaban con una larga tradición teórica que los consagraba por encima de los demás señores y príncipes. Asimismo, contaban con el reconocimiento de los nobles y hasta de los burgueses, sectores que también participaban en el gobierno a través de asambleas generales, que recibían diferentes nombres, según el reino en cuestión: Cortes, en Castilla y Aragón; Parlamento, en Inglaterra; Estados Generales, en Francia; Landtag, en Alemania, etc. Estas asambleas tenían la función de servir de “consejo” al rey, pero también servían para aprobar las leyes y sobre todo los impuestos.
Las medidas que las monarquías tomaron para resolver estos conflictos y, de paso, acrecentar su poder fueron: desarrollar un sistema jurídico como soporte de las relaciones con los súbditos; establecer un sólido aparato burocrático, capaz de administrar el reino; crear enormes ejércitos; formar un sistema amplio de impuestos; intervenir, por tanto, en la política económica y, por último, desarrollar un importante cuerpo diplomático.
Si reflexionamos y comparamos aquellas instituciones con las de nuestra sociedad veremos que existe una gran similitud. Nosotros también tenemos un sistema jurídico, un cuerpo burocrático, un ejército, un sistema nacional de impuestos, el gobierno participa en la política económica, tenemos un aparato diplomático y nuestra población aunque ciertamente plural ha tendido a cierta homogeneización.
Quizás sean estas características las que han llevado a los historiadores a llamar a este Estado "moderno". Sin embargo, existen diferencias radicales entre aquellas instituciones y las nuestras, Perry Anderson nos diría, entonces, que aquel Estado parecería muy moderno, pero en el fondo tenía aspectos “arcaicos” que lo diferenciarían del nuestro. Conviene desarrollar, pues estos aspectos.
La solemne entrada de Carlos V y Francisco | en París, por Taddeo Zuecarro, 1540.
5.2.1 Sistema jurídico
El aprovechamiento del derecho romano fue cada vez más útil para el nuevo Estado. Este derecho tenía dos vertientes: el derecho público o lex, que regía las relaciones políticas entre el Estado y los súbditos; y el derecho civil o jus, que regulaba las transacciones económicas entre los ciudadanos. Así pues, el derecho público era el instrumento para que el rey pudiera someter a sus súbditos, mientras que el derecho civil permita el desarrollo burgués.
Los elementos “arcaicos” del sistema jurídico moderno son notables. Si bien, nuestros sistemas cuentan con ambos aspectos, jus y lex, son mucho más complejos. Piénsese tan sólo en el sistema democrático, con división en tres poderes que sustituye a la monarquía. En la actualidad, las leyes son elaboradas por los congresos nacionales, representantes del pueblo.
5.2.2 Ejército
Tan importante para el control era el sistema jurídico como un ejército poderoso. Si recordamos nuestros cursos anteriores de historia recordaremos innumerables guerras, por ejemplo, las guerras entre Carlos V de España y Francisco I de Francia; guerras en la propia Francia entre católicos y protestantes, igual que en Alemania; o la célebre e internacional Guerra de los Treinta Años. Nuestros libros nos hablaban de aquéllas como guerras de religión. Sin embargo, numerosos historiadores han buscado nuevos aspectos de esas guerras y se han puesto de relieve diferentes factores. En aquellas que podríamos llamar guerras internacionales o Inter dinásticas, sin duda, se trataba de guerras por anexarse nuevos territorios, prácticamente, al viejo estilo feudal.
Carlos V, por ejemplo, tuvo rodeada a Francia, pues al occidente era rey de Castilla y Aragón; al norte, rey de Flandes; al este y al sur, emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Francia, católica o protestante, era un botín atractivo para Carlos V. Aquellos reyes cuando pensaban en acrecentar la riqueza de sus reinos no pensaban en aumentar la productividad de sus campos o de sus talleres, simple- mente se iban a la guerra para anexarse zonas ricas. Así, Felipe II de España intentó conquistar Holanda. Los monarcas tardarían siglos en entender la importancia de alentar la productividad interna.
Pero los ejércitos tenían otra función todavía más importante, sobre todo, durante el siglo XVII: la represión de aquellos agentes que atentaran contra el orden señorial, es decir, básicamente las masas campesinas. Sin embargo, no está demás señalar que cuando la burguesía amenazó el poder nobiliario también fue reprimida, como en el caso de la llamada Guerra de las Comunidades en Castilla.
Ante la amenaza campesina, los señores feudales tenían muchas dificultades para reprimir las revueltas o los forajidos que circulaban por los caminos. Era más fácil pagar un impuesto para armar un ejército amplio y que éste se desplazara hacia las zonas de conflicto.
El imperio de Carlos V.
Perry Anderson nos diría que el elemento arcaico de aquel ejército, el cual lo diferenciaría de nuestros ejércitos contemporáneos, radica en su composición, pues en aquella época se contrataba a los soldados y se procuraba que fueran de regiones distantes; para decirlo en otras palabras, eran ejércitos de mercenarios.
"Nicolás Maquiavelo (1469-1527) tenía, ya en el siglo xvi, plena conciencia del problema que significaban los ejércitos mercenarios, a sueldo, para un gobernante. El capítulo XX de su obra Discursos sobre la primera Década de Tito Livio se titula “A qué peligro se arriesga el príncipe o la república que emplea milicia auxiliar o mercenaria”. Para Maquiavelo, los mercenarios “Una vez han vencido, suelen expoliar al protegido y al enemigo, por malicia del príncipe que los manda o por ambición propia”. Este importante pensador político dedicó toda una obra al arte de la guerra, en la que muestra la necesidad de tener ejércitos de ciudadanos.
5.2.3 Impuestos
Para conformar semejantes ejércitos, ya lo he adelantado, era necesario establecer una serie de impuestos. Los reyes de Francia y de Castilla lograron conseguir el monopolio de la sal y de la plata respectivamente, pero no siempre eran suficientes, amén que otros reinos, como Inglaterra, no pudieron conseguir ningún monopolio. Entonces los súbditos gravados con impuestos solían ser los campesinos, los burgueses y las corporaciones. Los nobles
quedaban exentos de tales pagos. Pero este régimen fiscal sólo agravaba más la situación de los campesinos, pues además de los tributos que debían a sus señores ahora debían pagar al rey. El bandidaje era la consecuencia lógica. Pero también esta actividad a menudo se veía promovida por los mismos señores, pues no sólo procuraban deslindarse culpando al rey, sino que terminaban alentando a los campesinos a la rebelión. Sin embargo, más de una vez esta política terminó revirtiéndose contra los propios señores, los cuales tuvieron que solicitar el apoyo real La característica arcaica del sistema impositivo moderno radica en la manera de cobrar los impuestos. En aquella época, el rey contaba con un cuerpo de funcionarios hacendarios muy imitado. Entonces, para la cobranza, el rey daba concesiones a
los particulares, nobles, por supuesto, Ellos recaudaban los impuestos, pero como se imaginará no entregaban al rey la totalidad, sino que de la cantidad recaudada se quedaban con una parte, en calidad de salario, y solían quedarse con otra parte simplemente porque el rey era incapaz de obligar a los cobradores.
Hans Memling, Campesinos y villanos detalle, 1480.
5.2.4 Burocracia
El solo cobro de los impuestos implicaba ya la necesidad de un aparato burocrático cada vez mayor, pero también era necesario para ir imponiendo el gobierno real en regiones distantes. Los ejemplos típicos en este caso son Castilla y Francia pero aun Inglaterra, los principados germanos, o las ciudades Estado de Italia y los Países Bajos, entre otros, participarían de este proceso.
Prestemos atención al caso castellano en los tiempos de Carlos V. Debido a las numerosas herencias, al haber sido electo emperador del Sacro Imperio Romano Germano, y al descubrimiento de América, los dominios de Carlos V se hicieron enormes. Para administrar estos territorios inmensos tuvo que agrandar su aparato burocrático, En el centro del reino aumentó la fuerza de diferentes consejos; y en las diferentes regiones creó virreinatos y chancillerías o audiencias. Un mundo de nuevos empleados fue necesario. Para ello se amplió el número de universidades, en las que se impulsaron las facultades de derecho canónico y derecho civil. Las puertas de la burocracia se abrieron a un mayor número de personas. Los nobles se quedaron con los virreinatos y con la dirección del ejército; algunos clérigos nobles fueron asesores del rey y emperador, pero también participaron en los consejos metropolitanos, donde también entraron numerosos abogados de origen burgués. Asimismo, en las chancillerías y audiencias regionales se contaron algunos hijos de nobles y numerosos abogados — se les llamaba “letrados”— formados en las universidades castellanas.
Las universidades fueron el gran semillero de la burocracia regía. Cada vez, los juristas de origen burgués dominaban los principales cuerpos administrativos del reino. Ellos, muy pronto, comenzaron a recibir títulos de nobleza debido a los servicios que prestaban a la Corona, formando así dinastías dedicadas a la administración y, con ello, un grupo social noble diferente a la vieja nobleza militar. De hecho, se generaría un conflicto entre unos nobles y otros, por ver quiénes se quedaban con los mejores cargos administrativos. Los nobles de sangre o “de espada”, llamados así por su origen guerrero, llamaron a los otros nobles de “toga”, por ser este atuendo el propio de los juristas.
El ejemplo castellano podría extenderse a Francia, Inglaterra, Italia y a otros países europeos. Sin embargo, cabe una aclaración: La crítica ha dicho que el reino de Castilla se hizo de una burocracia inmensa que terminó ahogando el desarrollo productivo, mientras que Francia e Inglaterra desarrollaron cuerpos administrativos más pequeños y más eficientes, de tal suerte que pudieron promover las actividades económicas. Recientemente, Immanuel Wallerstein ha puesto en entredicho esta afirmación. Para ello ha llamado la atención en las dimensiones del territorio castellano, el cual se vio enormemente incrementado tras el descubrimiento de América y la conquista de Filipinas. Wallerstein se pregunta: ¿Cómo un inquisidor o un juez, radicados en la Ciudad de México, podrían vigilar respectivamente el cumplimiento correcto de la fe católica, o de la justicia real, en tierras tan lejanas como Arizona o Nuevo México? Wallerstein nos dice, en oposición a la tesis tradicional, que fue precisamente la falta de una burocracia adecuada la que impidió al monarca administrar correctamente su imperio.
La principal diferencia entre la burocracia moderna y la contemporánea —el elemento arcaico— sería la forma de hacer los nombramientos. En efecto, éstos no se hacían necesariamente en función de la capacidad profesional del interesado, sobre todo, en los puestos más altos. En más de una ocasión y ante los problemas económicos del monarca, los cargos más altos, excepto los virreinatos, se ponían a la venta. Los ministros, presidentes de concejo, jueces de audiencia, etc., eran comprados con la intención de que el cargo cubriera con exceso, a la larga, el pago hecho originalmente. Debe suponerse que el salario difícilmente produciría las ganancias esperadas; por lo tanto, los funcionarios aprovecharían sus puestos para hacer con ellos diversos negocios.
Portada de la Universidad de Salamanca. En la Universidad de Salamanca se formaron
algunos de los ministros reales más destacados de la monarquía hispánica
2.5 Diplomacia
La diplomacia es otra de las grandes aportaciones del Estado moderno. Sin duda, embajadores y embajadas existían desde la Edad Media, pero no estaban sistema- tizados y, sobre todo, el concepto de cristiandad englobaba a todos los hombres, borrando barreras particularistas. La diplomacia moderna, al contrario, partía del reconocimiento de diferentes entidades políticas y, con ello, se conformaría el primer esquema internacional europeo. La primera sistematización de la diplomacia comenzó en Italia en el siglo xv y se extendió a reinos de Inglaterra, Castilla y Francia, entre otros, en el siglo xvi
La diplomacia procuraba la comunicación y la relación con otros Estados, así como la elaboración de informes secretos —espionaje— que definieran los pun- Los débiles de los gobiernos donde se establecían embajadas o los posibles peli- gros que pudieran emanar de esos mismos gobiernos hacia el Estado de origen de los embajadores.
De todas formas, aquella diplomacia no era tan “moderna” como la nuestra, pues no era la representación de una “nación” o de un “pueblo”, sino de un monarca. Los intereses por los que velaban los embajadores eran los de un individuo y su dinastía, el rey, y no los del conjunto amplio de súbditos. La finalidad de la diplomacia, por tanto, era el acrecentamiento de la monarquía. Podríamos decir que a diplomacia era el medio pacífico, mientras que la guerra era el camino violento. Así pues, la finalidad última de la diplomacia era el matrimonio, por el cual un rey podía anexarse otro reino, sin disparar un solo cañón.
Tomemos, por ejemplo, el caso de Felipe II, rey de Castilla y Aragón, entre otros dominios, quien se casó con princesa María Manuela, de Portugal, con lo cual se situaba estratégicamente en la línea dinástica portuguesa. Así, tras una serie de muertes de los distintos sucesores a la corona lusitana, Felipe II accedió al trono y la península Ibérica en su totalidad fue gobernada por un sólo monarca. El matrimonio de Felipe II con María Manuela, de todas formas, no duró demasiado, pues ella murió a los pocos días de dar a luz. Así que Felipe quedó en posición de contraer un nuevo matrimonio y a los veintisiete años de edad se casó con su prima hermana, María Tudor, reina de Inglaterra. Felipe II quedó entonces como rey consorte, con derechos al trono. Lamentablemente no tuvo descendencia y María murió, dejando en la línea sucesora en primer lugar a su hermana Isabel.
Felipe Il, por Tiziano, 1551, Museo del Prado.
5.2.6 Política económica
Además de la política fiscal, la burocracia permitió al rey intervenir en los asuntos económicos del reino. Sería difícil hablar de una política económica en la época moderna. Como no fuera la defensa del cristianismo, las monarquías de este periodo difícilmente establecían políticas de largo plazo. Asimismo, la economía no estaba desarrollada como ciencia, estatuto que alcanzaría sólo en el siglo xvi, cuando en 1776, Adam Smith publicó su importantísima obra, La riqueza de las naciones"
Adam Smith, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, revisión y adaptación al castellano moderno de la traducción de José Alonso Ortiz, Barcelona, Planeta De Agostini, 1997,
De todas formas, ello no impedía que los monarcas participaran de diversas maneras en las actividades económicas del reino. Por una parte, diferentes factores contribuyeron a hacer de las monarquías atractivos sujetos de crédito. Los banqueros alemanes, por ejemplo, prestaron dinero a Carlos V para comprar literalmente el trono del Sacro Imperio Romano Germano. Sin embargo, una constante de aquellos tronos fue la declaratoria de bancarrota.
El suministro alimentario fue una preocupación de prácticamente cualquier gobernante. Así, ya en la Edad Media, las ciudades italianas solían comprar trigo a regiones distantes, debido a que la mano de obra italiana prefería destinarse a la actividad manufacturera que a la agrícola.
Sin duda la principal intervención económica de los monarcas absolutistas tuvo lugar en el siglo xvi. La conquista americana emprendida por la corona castellana, por ejemplo, se realizó como una iniciativa de particulares. El rey apenas aportó dinero, pero no cabe duda de que alentó aquella empresa de conquista mediante numerosas concesiones.
Así, la monarquía francesa y la inglesa o la federación holandesa impulsaron los viajes ultramarinos. Para ello promovieron la conformación de grandes compañías de comercio. En el caso holandés, por ejemplo, los miembros del gobierno eran también los principales accionistas de la compañía holandesa de las Indias orientales. El monarca francés directamente financió viajes de reconocimiento e igual que la corona inglesa expidieron las llamadas “patentes de corso”, las cuales autorizaban a sus súbditos navegantes a asaltar barcos de otras banderas, principalmente españoles, La piratería adquirió estatuto legal. Otro de los aspectos importantes donde intervinieron los monarcas fue directamente en la industria naviera. En el siglo XVII Holanda contaba con la flota comercial más importante del planeta, ya que transportaba mercancías de todas las regiones, Así, el monarca inglés emitió las llamadas Cartas de Navegación, por las cuales ordenaba que cualquier producto inglés que se exportara debería transportarse en naves inglesas. Ello implicó un desafío a la
flota holandesa, la cual respondió, en primera instancia, del mismo modo.
Los aspectos arcaicos de aquella intervención económica saltan a la vista, Para empezar no se trataba de una política coherente, sino de medidas asistemáticas.
Asimismo, las ideas económicas de aquella época partían de que el volumen de comercio y de moneda circulante eran estáticos, por lo que la salida de moneda de un Estado hacia otro implicaba un empobrecimiento del primero y un enriquecimiento del segundo. A estas ideas se les ha llamado, genéricamente, mercantilismo, Entonces, todos los Estados estaban preocupados por exportar productos para atraer hacia sus reinos monedas, léase riquezas, extranjeras. Como podrá verse, se partía de otra idea complementaria y es que la riqueza se medía a partir de las monedas de metales preciosos y no de los productos terminados.
La gran diferencia con nuestra mentalidad económica actual estriba en que nosotros hemos dejado de usar los metales preciosos como referente de la riqueza nacional y los hemos desplazado por la producción nacional. Hoy sabemos que una nación es más rica entre más bienes posee, sean autos, computadoras, muebles, cereales, ganado, etcétera,
Retrato de lo reina Isabel | de Inglaterra con su foto y ejército anónimo, 1588.
5.2.7 Del Estado moderno al Estado nacional .
En cada una de las características del Estado moderno hemos detectado cierta
semejanza con el Estado contemporáneo; sin embargo, también vimos diferencias
fundamentales, que hemos denominado elementos “arcaicos”.
El Estado modo o absolutista comenzó a conformarse desde fines del siglo xv y durante el siglo xvi. Su consolidación y expansión se llevó a cabo a lo luego de los siglos xvii y xviii. El reinado de Luis XIV de Francia es considerado como el momento de mayor esplendor del absolutismo y es tomado de modelo para el estudio y análisis de este fenómeno. Por el contrario, la revolución inglesa de la década de 1640 y la independencia de las colonias de Norteamérica marcarían dos de sus puntos finales, De todas formas, el gran momento de quiebra del absolutismo sería la Revolución Francesa, simbolizada con la toma de la Bastilla en 1789.
La sociedad se había transformado, haciendo de la burguesía el grupo social mas importante, que reclamaba más derechos y más espacio en la conducción de la sociedad. Las ideas políticas y económicas también se habían transformado, creando la base intelectual que permitía la transformación del Estado. Inglaterra y Francia aportarían una gran cantidad de material intelectual en este sentido.
En 1776, el inglés Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, obra que no sólo consolidaría a la economía como una ciencia, sino que con su celebre “dejar hacer, dejar pasar” (esto es, el Estado no debía intervenir en la actividad económica y al mismo tiempo, entre los Estados no debían existir barreras arancelarias de ningún tipo), establecería las bases económicas de lo que se llamaría más tarde “liberalismo”. Por su parte, treinta años atrás, el francés, barón de Montesquieu, había publicado su obra capital, Del espíritu de las leyes.
"Montesquieu, Del espíritu de las leyes, introducción de Enrique Tierno Galván y traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1985.
En ella establecía el ideal político de un gobierno basado en la separación de los tres poderes que hoy nos son tan familiares: ejecutivo, legislativo y judicial. De esta manera, Montesquieu despojaba a los reyes, como mínimo, de la capacidad de emitir leyes y de juzgar las faltas de los súbditos, futuros ciudadanos.
Estos principios, que materializaban aspiraciones sociales, se verían reforzados por el surgimiento del nacionalismo. La palabra nación, durante la Edad Moderna aludía solamente a la región o “patria chica”, nunca a un conjunto o territorio más amplio. A partir del siglo XIX cobraría una nueva dimensión. A la palabra nación se le dotaría de dos nociones más, a saber, identidad de raza e identidad de lengua. A la idea universalista medieval de “cristiandad” se estaba sobreponiendo la particularista concepción de “nación”, Los Estados comenzaban a dejar de ser absolutistas para convertirse en nacionales. Privaba la idea de que bajo un mismo y amplio territorio denominado nacional habitaban individuos de la misma raza y de la misma lengua, por tanto, de la misma cultura o nación. Sin duda, los nuevos Estados nacionales englobaban enormes masas con cierta uniformidad étnica y lingüística, pero tuvieron que disimular, cuando no reprimir, alas minoras que no se ajustaban a semejante uniformidad. Era, como diría el escritor José Emilio Pacheco, el advenimiento de nuestro largo siglo xx, era el advenimiento de nuestra sociedad actual.
Las monarquías europeas tomaron medidas para resolver la crisis del siglo xiv y sus efectos y, de paso, acrecentar su poder. El Estado adquirió viertas características que lo identifican como un Estado “moderno”. Estas características son: la existencia de un sistema jurídico como soporte de las relaciones con los súbditos; un sólido aparato burocrático, capaz de administrar el reino; contar con enormes ejércitos; formar un sistema amplio de impuestos;
intervenir, por tanto, en la política económica: y, por último, desarrollar un importante cuerpo diplomático.
Aquel Estado parecía muy moderno, pero en el fondo tenía aspectos “arcaicos” que lo diferencian del nuestro, tanto por las características mismas de cada uno de sus componentes, como por las deficiencias en su implementación.
Los Estados comenzaban a dejar de ser absolutistas para convertirse en nacionales, durante el siglo x». Se impuso la idea, desconocida hasta entonces, de que bajo un mismo territorio habitaban individuos de la misma raza y de la misma lengua que, por tanto, conformaban la misma cultura o nación.
Eugéne Delacroix, La libertad guiando al Pueblo, 1830-1833.
5.3 La integración económica
Hemos visto que la conformación del primer mercado mundial fue resultado de la expansión económica europea de los siglos xv y xv. Recordemos que en aquellos siglos Portugal y España dieron un fuerte impulso a las exploraciones marítimas y, a raíz de sus descubrimientos y conquistas, desarrollaron peculiares formas de contacto con aquellas nuevas regiones. Los portugueses establecieron factorías en la costa africana, es decir, puntos de comercio a donde acudían los africanos para intercambiar productos con los lusitanos. Los españoles, por su parte, en su aventura americana buscaron arraigar a los conquistadores convirtiéndolos en colonizadores y, en consecuencia, dieron lugar a nuevas sociedades gobernadas por los vencedores hispánicos, que si bien cumplían la tarea de administrar aquellos territorios en beneficio de la metrópoli, también es cierto que crearon intereses
propios en los territorios coloniales, modificando profundamente la vida económica, social, cultural y política americana.
Holandeses, ingleses y franceses iniciaron bastante más tarde sus propias empresas coloniales; esto es, hacia el siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. Sus finalidades eran primordialmente de tipo económico. Por lo tanto, sus formas de colonización difirieron notablemente del modelo español. Así en lugar de poblar crearon bases administrativas, incorporando zonas de prácticamente todo el planeta con la intención de producir y adquirir mediante el comercio, sobre todo, materias primas o productos agrícolas a cambio de vender en aquellas zonas sus productos manufacturados. Ello redundaría en un crecimiento de las economías metropolitanas (holandesa, inglesa o francesa).
En este módulo debemos analizar la manera en que España y Portugal cedieron el paso a las nuevas potencias de Holanda, Francia e Inglaterra y la lucha que entre ellas se libró por alcanzar la hegemonía económica mundial.
América colonial e los siglos XVI y XVII.
5.3.1 La crisis del siglo XVII.
La expansión económica europea del siglo xv no pudo continuar su crecimiento y
por el contrario, entró en crisis hacia la década de 1620. Las causas de semejante crisis pueden estudiarse en tres niveles: el comercio Inter europeo, el comercio colonial, y los propios mercados internos.
Los historiadores están más o menos de acuerdo en que los problemas comenzaron en la década que va de 1620 a 1630. Pero están menos de acuerdo en qué momento comienza la recuperación. Eric Hobsbawn por ejemplo, piensa que la crisis tuvo su momento más dramático entre 1626 y 1660.
Vease Erie Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, rad. por Jordi Beltrán, Barcelona, Editoral Crítica-Grijlalbo Mondadori, 1997 y En torno a los orígenes dela evolución industrial, México, Siglo X XI,1984
Wallerstein, menos preocupado por los efectos negativos, piensa que la desaceleración podría ubicarse entre 1600 0 1650 —como fechas iniciales— y 1750 como fecha final.
Immanuel Wallestein, Op.cit.
La dificultad para fechar el momento de recuperación que no ocurrió de forma similar en todas las áreas de la economía, ni mucho menos de manera parecida en toda la geografía europea, además de que la llamada “revolución industrial "se convierte en el gran referente del siglo xvii para situar el surgimiento de un rápido crecimiento. Así, pues, aceptemos que la llamada “crisis del siglo xvi" se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en la década de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750.
5.3.1.1 El comercio inter-europeo
Las regiones manufactureras se localizaban principalmente en la Europa occidental, a saber, el norte italiano, los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Hemos visto que las principales manufacturas eran textiles, vidrios y cerámicas, artículos de ferretería para la agricultura y para la industria naviera, peletería, etc. Los talleres artesanales se encontraban ubicados en las ciudades y pronto se empezó a contratar mano de obra de los poblados vecinos, distrayendo a los campesinos de sus labores agrícolas. Las ciudades crecieron, pues algunas de sus características, —como su oferta de trabajo, el acceso a los alimentos y ciertas libertades fiscales— resultaban atractivas para numerosos campesinos que decidían emigrar porque vivían agobiados por sus patronos y por las malas cosechas. Semejante crecimiento implicaba un mayor abasto de alimentos, que los campos vecinos, mermados en su población porque estaba emigrando a las ciudades, no podían suministrar. Entonces fue
necesario traer los productos agrícolas de regiones cada vez más distantes y fue la Europa oriental, así como el norte de África, quienes satisficieron dicha demanda La productividad agrícola en aquella época no aumentaba notablemente Ciertamente había logrado un nivel un poco más alto que el de la Edad Media, pero no era suficiente para satisfacer las necesidades de la Europa occidental. Así pues, los productores polacos, checos y bálticos tuvieron que presionar aún más a sus campesinos, presión que prácticamente se traducía en una confiscación de la producción para el consumo de los propios campesinos, obligándolos a reducir sus dietas alimenticias, creando situaciones de hambre y de revuelta social. La crisis social creada en la Europa oriental no pudo ser enfrentada por la nobleza media, quien fue absorbida por la alta nobleza, la única capaz de armar grandes ejércitos que contuvieran a las masas campesinas. Junto con la nobleza medía también desapareció la pequeña burguesía manufacturera de aquella región. pues la economía se centró en la producción agrícola. Las manufacturas requeridas eran compradas en los centros occidentales.
Aquí llegamos al punto crítico: Europa occidental proveía de manufacturas a Europa oriental a cambio de cereales, pero al desaparecer la nobleza media, los requerimientos de bienes manufacturados descendieron, por lo cual la producción de Europa occidental perdía un mercado importante. ¿A dónde iría la producción manufacturera? No aparecerían nuevos mercados, por lo que la crisis era la consecuencia lógica; es decir si la producción no encontraba mercados, el primer efecto era una abundancia de bienes que empujaban a la baja de los precios y una baja de precios termina por desanimar a cualquier empresario. Sí la producción se reducía para nivelar los precios, el margen de ganancia disminuía; así tampoco
resultaba atractivo seguir importando cereales relativamente caros, con lo cual los mercados de Europa oriental también se vetan desfavorecidos. Por último al reducir la producción, los talleres debían despedir trabajadores, que no sólo quedarían apuros para adquirir sus alimentos, sino que tendrían que enfrentar la escasez —léanse precios más altos— derivada del colapso agrícola inter-europeo.
Agricultura y comercio europeo en una pintura Pieter Brueghel, El Viejo. Detalle de La caída de Ícaro, 1558, Bélgica.
5.3.1.2 El comercio colonial
reinos de Portugal y de España fueron los que habían desarrollado verdaderos imperios coloniales antes del siglo xvi. España, con el descubrimiento y conquista América habla logrado aventajar notablemente a Portugal y la plata americana superó con mucho la riqueza producida por el polvo de oro y los esclavos obtenidos por Portugal en África.
Enel siglo xvi España fue la gran potencia europea, influyó decisivamente en la política continental y cuando Carlos V se empeñó en conseguir la corona de emperador del Sacro Imperio Romano Germano, ni Francisco I de Francia, ni Enrique VIII de Inglaterra pudieron derrotarlo. Carlos V estaba bien respaldado por la plata americana. La riqueza parecía llegar a la península fácilmente, pero muy pronto los propios contemporáneos comenzaron a notar algunos signos inquietantes Para empezar, España no tenía los recursos económicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial. Un ejemplo: cuando los conquistadores comenzaron a establecerse como colonos demandaban productos europeos, como vestido, instrumentos de labranza y vinos. La península ibérica era incapaz de suministrarlos, por lo cual debía importarlos de Francia, Países Bajos o Inglaterra y para pagarlos lo hacía con dinero americano. Entonces la plata mexicana o del Potosí apenas llegaba a la península se volvía a embarcar con destino a Francia o cualquier otro país que aprovisionaba las necesidades hispánicas. Sabiamente, un observador español dijo que España era las Indias de Europa.
Este comercio colonial, en el mejor de los casos, podría haber sido equilibrado, ya que América pagaba sus importaciones a Europa y España sólo servía de intermediaria. Pero desafortunadamente las cosas no son tan fáciles.
Las funciones económicas del oro y de la plata durante mucho tiempo han sido las de servir como monedas. Y existen ciertos mecanismos económicos que se cumplen casi indefectiblemente. Así, para que haya un equilibrio en el mercado debe existir una cantidad equivalente tanto de productos como de monedas. Si existen más productos que monedas los precios tienen que bajar, es decir, el mercado tiende a equilibrarse. Si existen menos productos que monedas los precios tienen que subir. Por lo tanto, cuando llegaban los cargamentos de plata a Sevilla, no importaba que la plata sólo estuviera allí unos días y luego se destinara a otro punto fuera de los reinos de Castilla y Aragón: los precios se incrementaban notablemente en Sevilla y demás ciudades que estuvieron involucradas en el tráfico del metal precioso. Los precios subían porque había un exceso de monedas. A esto se le llama inflación. Incluso, la situación era todavía peor, pues tan sólo la noticia de que la
flota española salía de Veracruz o de la Habana hacía subir los precios.
Desde finales del siglo xv las manufacturas europeas estaban incrementándose y, por ello, se hacía indispensable que aumentara la cantidad de moneda (también llamada “circulante”), porque como hemos visto, si aumenta el número de productos y no se corresponde con un incremento en la cantidad de moneda, los precios tienen que bajar. Y un empresario se desalienta si al aumentar su producción, en lugar de dejarle ganancias, le genera pérdidas. En aquella época, el crecimiento pudo financiarse con el polvo de oro africano llevado por Portugal. Pero un crecimiento mayor requería de mayores cantidades de metales preciosos, así que la plata americana fue el golpe de suerte que esperaban las manufacturas europeas,
puesto que no sólo contribuían a mantener los precios, sino que un exceso de plata hacía que los precios subieran, con lo cual los empresarios se sentían alentados a producir más. Este fenómeno inflacionario, durante el siglo xvi, no era negativo donde impulsaba la producción.
En cambio, una inflación descontrolada se convierte en algo negativo y eso ocurrió en España, porque allí los precios subían tan alto que los productos franceses, holandeses, ingleses o belgas resultaban siempre más baratos, incluso a pesar de haber tenido que pagar los costos del transporte. De esta suerte, los productos españoles no podían competir con los producidos en otras latitudes europeas. Así que los empresarios españoles fueron directamente a la quiebra Algunos profesores universitarios y muchos artesanos se dieron cuenta de este fenómeno desde finales del siglo xvi, pero la monarquía hispánica no pudo controlarlo y comenzó un periodo llamado “la decadencia de España”.
"Martín González Cellorigo escribió un memorial en 1600. Como muchos otros escritores de su época, conocidos como memorialistas, González tiene clara conciencia de la decadencia:
nunca nuestra España en todas las cosas tuvo más alto grado de perfección, su crecimiento, aumento y estado florido, que en aquellos tiempos [de los Reyes Católicos]. Muchas cosas llegaron a florecer en tiempo de estos gloriosos Reyes, que levantaron a España en el más alv estado de felicidad y de grandeza que jamás hasta allí tuvo, en que se conservó hasta que después comentó su declinación.
El Potosí, principal centro minero del virreinato peruano durante los siglos 1 y xa. Su explotación sistemática con mano de obra indio constituyó una de los principales fuentes de la riqueza europeo. Detalle de un grabado en el mapa de Sudamérica, [1715].
Por si fuera poco, España enfrentaba tres problemas más. Uno era que las exportaciones de plata hechas por las colonias americanas superaban a las compras de productos europeos, por lo que la balanza comercial hispánica resultaba desfavorable, Este fenómeno podía
compensarse coercitivamente, pues España era la metrópoli y podía imponer un cierto grado
de comercio desfavorable a sus colonias, pero esto, tarde o temprano produciría una crisis. El
segundo problema era el relativo a la producción misma de la plata, la cual debía extraerse
de minas cada vez más profundas, con lo cual los requerimientos técnicos y los costos de extracción aumentaban. La minería americana no pudo reaccionar rápidamente y hacia 1620
comenzaría una reducción en la producción, con lo cual los problemas financieros de la monarquía hispánica se agravarían. El último factor era la política europea de España, monarquía que al emprender una lucha contra países influidos por el protestantismo inició una serie de guerras que tuvieron que sufragarse, a menudo, con dinero germano que era prestado con la garantía de las remesas de plata americana; con esto, España gastaba sus recursos americanos en una empresa poco rentable: la guerra. Debemos señalar que las guerras son malos negocios para quienes compran armas, no para quienes las venden. España, debido a la inflación que hemos visto, era incapaz de producir su propio armamento, así que la guerra era para ella un mal negocio. A su vez, Portugal experimentaba grandes dificultades en el comercio de las especias, pues los empresarios lusitanos no podían hacer frente a los costos de los fletes que las especias requerían, ni mucho menos podían hacer frente a la venta al menudeo de las mismas especias. Así, tenían que aceptar el financiamiento italiano y sobre todo el de los banqueros germanos asentados en Amberes, con lo cual Portugal se convertía en un trabajador de la banca germánica.
En términos generales el comercio de las especias resultaba negativo para los europeos, puesto que los orientales no estaban interesados en los productos que Europa podía ofrecerles. Así que los pagos por las especias debían hacerse
en metálico, con lo cual Europa veía desaparecer sus recursos de oro y plata, tan importantes para dinamizar sus mercados. De esta manera la plata americana vino a compensar la balanza comercial desfavorable para Europa, pero de ninguna manera el comercio con Oriente pudo ser orientado en beneficio occidental El comercio colonial americano incentivaba la producción manufacturera de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, pero destruía las manufacturas y los mercados portugueses y españoles, los cuales harían crisis también en la década de 1620.
Catedral de Sevilla, Andalucía. El edificio adjunto alojó a los ministros de la Casa de la Contratación, institución que controló el comercio con las colonias hispánicos de América durante los siglos xvi y xvii.
5.3.1.3 Los mercados internos
Hemos visto ya cómo el crecimiento de las ciudades de Europa occidental distraían al campesinado de sus tareas habituales en beneficio de las ciudades, pues se contrataban como trabajadores de los gremios artesanales, pero también porque se empezaba a desarrollar otra forma de producción manufacturera llamada “industria a domicilio”. Esta nueva forma de producción se desarrolló principalmente en el área de los textiles. El empresario aprovechaba el conocimiento que poseían los campesinos en el tejido de telas, pues como puede deducirse, la pobreza tradicional del campesinado le impedía comprar productos textiles, por tanto, se veía obligado a tejer sus propias vestimentas. Así, el empresario llevaba los materiales básicos para el ejido a los pueblos y los campesinos elaboraban las telas, que luego eran llevadas a la ciudad donde se completaba la elaboración o manufacturación de los diferentes productos. Esto abarataba la producción, debido a que el campesinado cobraba mucho menos que un taller.
Así pues, entre la emigración que se estaba produciendo hacia las ciudades y el surgimiento de la “industria a domicilio” los campos vecinos a las zonas manufactureras vetan restringida su producción, que era cubierta, como ya hemos visto, mediante la importación de cereales provenientes de Europa oriental. Este cambio en el abasto agrícola implicaba necesariamente un aumento de precios en los alimentos que no era grave, pues las ganancias provenientes de las manufacturas compensaban el gasto. El problema surgió por dos razones. La primera fue que los artesanos que habían logrado hacer fortuna comenzaron a invertir en tierras, pero no para incrementar la productividad, sino como una fuente para asegurar sus capitales. Ello, en el peor de los casos, mantuvo la producción agrícola en los bajos niveles de siempre, pero en otros casos provocó una reducción en la productividad que debía ser compensada con mayores importaciones.
El aumento de los precios agrícolas, insistimos, debía ser compensado por las ganancias obtenidas en las manufacturas, por lo cual el precio de estas últimas debía subir, Esto en sí mismo no era malo. El problema comenzó cuando el comercio con Europa oriental empezó a restringirse debido a la desaparición de la nobleza media, importante consumidora de manufacturas occidentales. La productividad manufacturera continuaba en aumento, pero ahora no encontraba mercado. El excedente producido obligaba a un ajuste; entonces, la solución era o bien bajar los precios o bien reducir la productividad. Esto ya era en sí mismo
un elemento propio de la crisis, pero si atendemos a que los precios de las manufacturas no podían bajar porque los precios agrícolas eran elevados, entonces tenemos un cuadro todavía más crítico. Una reducción en la productividad obligaba a des emplear obreros que no contarían con dinero para comprar alimentos, por lo que el hambre, la peste y la muerte fueron la consecuencia lógica. A partir de entonces sobrevino un descenso en todos los aspectos: disminuyó la población, la producción, la exportación y la importación.
El triunfo de la Muerte por Pieter Brueghel. El arte pictórico flamenco y holandés del siglo XVI recreó los miedos, creencias y tabúes de la sociedad europea.
La papa, originaria de los pueblos andinos, se convirtió en producto agrícola central de la dieta europea.
La crisis del siglo xviI en Europa, La Guerra de los Treinta Años.
La llamada “crisis del siglo XVII" se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en la década de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750. Afectó tanto al comercio Inter europeo, como al comercio colonial y a los mercados internos de las ciudades europeas La crisis afectó particularmente a España, que no tenía los recursos eco- nómicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial y no pudo controlar el alza de los precios, que aniquiló la producción propia. Comenzó un periodo llamado “la decadencia de España”.
5.4 El fin y la solución de la crisis
La crisis provocó una profunda reorganización del sistema económico mundial en todos sus aspectos: agrícola, industrial, comercial, financiero, geográfico etc. España, Portugal e Italia quedaron en lugares secundarios, mientras Holanda, Inglaterra y Francia pasaron al primer plano. Sin embargo, el desarrollo económico del siglo xv había creado relaciones que serían difíciles de cambiar. Veamos poco a poco esta historia.
5.4.1 Europa occidental: Demografía
Ya sabemos que en la época moderna cualquier crisis económica se traducía en una crisis demográfica de mayores o menores dimensiones. Así, una de las primeras manifestaciones de de la recuperación económica era el crecimiento demográfico, el cual sólo podía ocurrir si previamente se había iniciado una recuperación agrícola.
5.4.2 Europa occidental: Agricultura
La recuperación agrícola se dio mediante un proceso de concentración tanto de tierra como de la producción misma, En Europa occidental, en especial en Francia e Inglaterra, se produjeron fenómenos de concentración de la propiedad. En Francia e Inglaterra fueron nobles y grandes burgueses y campesinos enriquecidos, capaces de rentar tierras de la nobleza, los que resultaron beneficiados, pero en esta ocasión la producción se destinó hacia el mercado y no al del autoconsumo, que no era rentable, De esta manera se intensificó la producción cereales, que fue concentrada por las grandes ciudades como París y Londres, pero también fue posible extender el mercado agrícola. En Francia, debido al tamaño de su población y de su territorio, superior al de los ingleses, los excedentes de producción queda- ron en el propio territorio francés, mientras que Inglaterra tuvo la posibilidad de exportar hacia mercados continentales.
La reactivación agrícola fue posible debido a la intensificación de cultivos de procedencia americana, como la papa, el jitomate y el maíz. En concreto, la papa resultó un alimento capaz de ser cosechado más de una vez por año y en grandes cantidades, lo que alejaba el fantasma de nuevas hambrunas. El maíz, por su parte, fue destinado principalmente como forraje, pero también como alimento humano en regiones mediterráneas. Asimismo, tanto Francia como Inglaterra y aun Holanda iniciaron el cultivo de productos comerciales (como índigo, cáñamo, azúcar, tabaco o algodón), sobre todo en sus colonias.
5.4.3 Europa occidental: Industria
En el aspecto industrial debemos señalar que el sistema de gremios, propio de las ciudades, sufrió severos daños y, en buena parte, fue reemplazado por industria domicilio. La principal industria beneficiada por este nuevo sistema fue la textil, y los países que más desarrollo mostraron fueron Inglaterra y Francia.
5.4.4 Europa oriental
En Europa oriental se mantuvo el desmantelamiento de la manufactura y la concentración de las propiedades en grandes latifundios. Es decir, continuó uno de los procesos económicos que había desestructurado el crecimiento del siglo xvi Pero en esta ocasión, Europa occidental no dependía de aquel mercado para sus manufacturas, sino que estaba desarrollando nuevos mercados en las colonias americanas.
Planta de tabaco. Su gran demanda como producto suntuario en las ciudades europeas fomentó las plantaciones tabacaleras del Caribe.
5.4.5 Europa occidental: Nuevo sistema colonial
En efecto, el siglo xvi vio la constitución de un nuevo sistema colonial que facilitó el crecimiento europeo. Holanda, Inglaterra y Francia siguieron, en un principio, el modelo portugués de establecer bases comerciales en las costas, pero muy pronto decidieron transformarlas en bases administrativas capaces de controlar la producción de las zonas colonizadas. Así ocurrió en América, en Asia y, en menor medida, en África, donde el sentido de las bases no era orientar y administrar la producción sino ser puntos de conexión para el comercio de esclavos.
El Caribe americano fue objeto de una intensa lucha entre Holanda, Francia e Inglaterra, pues en las islas tropicales se desarrollaron importantes plantaciones de azúcar y tabaco. Algunas de las islas que fueron colonizadas por Francia son San Cristóbal, Martinica, Guadalupe, una parte de Tobago, Granada, parte de Santo Domingo; y Cayena, en el continente. Holanda, por su parte, contaba con las islas caribeñas de una parte de Tobago, Curazao, San Eustaquio, Bonaire y Aruba, entre otras pequeñas islas. Inglaterra, por su parte, tenía entre sus posesiones caribeñas a Jamaica, Antigua, Montserrat, Anguila, Trinidad, Barbados, Santa Lucía, Eleuthera, Andros, entre otras.
En el continente también tenían zonas dedicadas a las plantaciones; la Guayana Holandesa y la Guyana Francesa en Sudamérica. Y Francia consiguió también territorios en el norte de América que desembocaban en el golfo de México. De hecho, la Luisiana francesa se extendía desde el golfo de México hasta Canadá.
Hacia el norte, también encontramos la presencia de las nuevas potencias. Holanda, incluso, contaría temporalmente con algunos dominios, como Nueva Ámsterdam, Long Island y Delaware. Pero serían Francia e Inglaterra quienes verdaderamente buscarían establecerse. Los ingleses establecieron sus colonias en la costa americana, que partían del norte de la Florida y se extendían hasta la Acadia francesa. A lo largo de esta zona podían cultivar productos tropicales como el azúcar o el tabaco, pero también cereales y madera que permitían el desarrollo de cierta industria naval.
Las colonias inglesas se fueron convirtiendo en un poderoso imán que atraía no sólo a inmigrantes ingleses, sino también irlandeses. Asimismo, estas colonias tuvieron un importante crecimiento natural, de tal suerte que hacia 1763 su población era de alrededor de dos millones y medio de personas. Con semejante población, las colonias inglesas en América se habían convertido en pare crucial del mercado británico.
Indonesia. En la segunda mitad del siglo XVII los navegantes holandeses construyeron un complejo comercial y de plantaciones con sede en Java.
Más allá de América, África y Asia habían sido los principales objetivos de las potencias europeas, pues el comercio de las especias era fundamental. Holanda fue la primera en
tomar ventaja sobre Portugal. En el siglo XVII se apoderó de los principales puntos del comercio de esclavos en África y, en Asia, conquistó Ceilán y Java, cuya capital, Batavia, e
convirtió en el centro administrativo de las plantaciones indonesias. Holanda fue la primera potencia en desarrollar la nueva forma de colonialismo, que consistía en el desarrollo
de plantaciones para el mercado europeo.
Francia e Inglaterra tuvieron que batallar mucho para derrotar a Holanda en Asia y no pudieron hacerlo sino ya en pleno siglo xvi. Inglaterra y Francia consideraron a India como una etapa decisiva en la conquista de Asia, por lo que ambas emprendieron sus propios intentos de conquista, aliándose con los gobernantes locales. Pero la batalla de Plassey en 1757 fue el punto culminante de la rivalidad anglo-francesa, así como el momento en que Inglaterra inició el verdadero dominio de Oriente.
La conquista británica de India tenía además un objetivo comercial: cerrar las ventas de algodón de India en Europa para promover la industria algodonera inglesa. En una primera etapa los ingleses destinaron la producción india a China, pero a la postre desmantelarían su manufactura .
Después de la crisis, España, Portugal e Italia quedaron en lugares secundarios del desarrollo económico europeo, mientras Holanda, Inglaterra y Francia pasaron al primer plano.
La reactivación agrícola fue posible debido a la intensificación de cultivos de procedencia americana, como fue la papa, el jitomate y el maíz. Se desarrolló un nuevo sistema de producción en los domicilios que benefició, sobre todo, a la industria textil. Además, el siglo xv vio la constitución de un nuevo sistema colonial que facilitó el crecimiento europeo formado por Holanda, Inglaterra y Francia.
Más allá de América, África y Asia habían sido los principales objetivos de las potencias europeas. En estos lugares se desarrollaron plantaciones de azúcar y tabaco que, con el tradicional comercio de las especias, constituyeron las bases de los intercambios.
5.5 América, el impacto de la conquista:
Jitomates. la producción agrícola europea fue capaz de garantizar la alimentación gracias a la introducción de los cultivos americanos.
Resulta difícil medir el impacto que causó América en la historia de Europa. En general, los historiadores que han estudiado el proceso reconocen que la presencia americana en Europa sólo se presenta en algunos ámbitos de la vida social y señalan que, en todo caso, no se trata de una presencia inmediata sino paulatina. La influencia de la plata americana en las transformaciones económicas de Europa parece ser la más inmediata y la más evidente, como se ha dicho antes. América proporcionó el metal necesario para la monetarización de los nuevos sistemas económicos europeos.
Más allá de la plata, la influencia americana en Europa es menos perceptible y es posible que sea menor. Sin embargo, sí atendemos al régimen alimenticio actual de los países europeos encontraremos que productos tan básicos como el jitomate, las papas, las calabazas o los pimientos, son americanos; estos productos aliviaron las hambrunas de grandes zonas de Europa todavía en los años cuarenta del presente siglo, pero sobre todo a partir del siglo xvi. El maíz y el frijol, o las alubias en general, también entraron en la dieta europea pero con menor éxito.
"Herman Cortés, en su segunda Carta de relación al rey” describe los productos que se vendían en el mercado de Tlatelolco, en México. En realidad no haba todos los productos que Cortes describe, pues muchos de ellos eran europeos. sin embargo su intención es mostrar la riqueza y la variedad de los productos americanos: “Hay todas las maneras de verduras que se fallan, especialmente cebollas, puerros, ajes, mastuerzo, berros, borraja, acederas y cardos y tagaminas, hay frutas de muchas maneras, en que hay cerezas y ciruelas que son semejables a las de España. Venden miel de abejas y cera y miel de cañas de maíz, que
son tan melosas y dulces como las de azúcar, y miel de unas plantas que llaman en las otras y estas maguey, que es muy mejor que arrope y destas plantas facen azúcar y vino, que asimismo vende, Hay a vender muchas maneras de filado de algodón, de todos los colores, en sus madejicas, que parece propiamente alcaceiria de Granada en las sedas, aunque esto es otro es en mucha más cantidad... Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, que demás de las que he dicho son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas ala memoria, y aun por
no saber poner los nombres, no las expreso” .
A nivel cultural, América planteó a los pensadores europeos múltiples problemas y algunas fantasías. En primer lugar, hay que aclarar lo que historiadores como Edmundo O'Gorman han señalado; " la idea que tenían los europeos acerca de América fue una lenta construcción, de la que no fueron conscientes los primeros protagonistas, como Colón ni la mayoría de sus contemporáneos. Pasó un tiempo para que los europeos se dieran cuenta de que habían legado a un nuevo continente y para que la idea se extendiera entre la población general.
"Véase Edmundo O'Gorman, La invención de América. El universalismo e la cultura de occidente, México, Fondo de Cultura Económica, 1958
Sin embargo, la idea del nuevo mundo ya estaba definida en los círculos de pensadores desde principios del siglo XVI planteaba algunas interrogantes válidas para la cultura de entonces. Cómo era posible que existiera ese otro continente, desconocido hasta entonces para Occidente, y cómo podía integrarse en la armónica y totalizante construcción del mundo que tenían los medievales. La geografía y la cartografía tuvieron que ser reformadas. La teología se vio fuertemente afectada y las concepciones europeas tuvieron que abrir un espacio a lo nuevo. Por ejemplo, hasta entonces, para los cristianos los seres humanos podían dividirse en dos: ellos, que se autodefinían por haber reconocido al dios verdadero; y los infieles, quienes conociendo al dios cristiano lo rechazaban. La población americana no era equiparable a los musulmanes, pues ni siquiera conocían al dios cristiano; ¿Cómo clasificarlos entonces? Muchas obras de pensadores de toda Europa tratan sobre el Nuevo Mundo, en un intento de presentar soluciones a los problemas que la novedad planteaba al pensamiento tradicional. Pero hubo algunos escritores para quienes el Nuevo Mundo fue el lugar de la fantasía, de lo imposible. Tomás Moro escribió en 1516 su Utopía, obra en la que describe una isla que, como el título lo dice, no está en ningún lugar, pero, de estar, estaría en alguna parte del Nuevo Mundo”... a nosotros se nos ocurrió preguntarle, ni a el [quien supuestamente cuenta la historia] decimos en qué parte de aquel mundo nuevo está situada Utopía”. Véase Tomás Moro, "Utopía”, en Utopías del Renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1941, P. 41.
Con todo, la influencia de América en Europa fue mucho menor que la influencia que se dio a la inversa, pues la presencia europea en el mundo americano transformó profundamente las sociedades que se habían desarrollado aquí antes de la conquista.
América, según la concepción europea del siglo XVII.
Los historiadores de la demografía han calculado cuántos habitantes tenía América a fines del siglo xv y principios del XVI, cuando arribaron los conquistadores, y han llegado a diversas conclusiones. La tesis “minimalista”, sostenida por Kroeber y Rosenblat, ha calculado que en toda América habría en torno a unos trece millones de habitantes; en contraste, la tesis “maximalista”, plantea la existencia de una población mayor de los ochenta millones.
Rosenblat Ángel, La población indígena y el mestizaje en América, Buenos Aves, Editorial Nova, 1954.
Las investigaciones sobre algunas regiones particulares han apoyado más las tesis maximalistas, pero, sobre todo, han planteado la necesidad de considerar las diferentes densidades de población que tenía ya entonces el territorio americano, pues convivían zonas altamente pobladas con territorios prácticamente deshabitados. El centro de México era una de las zonas más densamente pobladas de América.
Los estudios realizados por Cook y Borah, calculan que esta zona contaba con
una población de 25 millones, 200 mil habitantes a la llegada de Hernán Cortés,
lo que ha parecido a muchos una estimación algo elevada. Como ésta había otras
zonas de alta densidad, como los valles de Oaxaca, Toluca, en México, y los valles
intermedios de los Andes, en Sudamérica. Menos densamente pobladas estaban
las islas del Caribe, algunas zonas del norte, y las tierras cálidas del continente;
mientras que otras zonas eran prácticamente desiertos, donde había densidades de
población tan bajas como 50 kilómetros por habitante.
Woodrow Borah y Sherburne Friend Cook, Historia y población en México, siglos xv-XVII, introducción y selección de Thomas Calvo, México, El Colegio de México, 1994.
La rapidez con que unos cuantos europeos se adueñaron de las principales ciudades y sometieron a los imperios americanos sigue necesitando una explicación. La expedición de Hernán Cortés, compuesta por unos 500 hombres, llegó a las costas de Veracruz en febrero de 1519; después de algunos retrocesos y varios combates, en agosto de 1521 controló definitivamente la ciudad de México y con ella los tributos de un imperio que tenía una extensión mayor que la propia España. La eficacia militar y estratégica de los conquistadores resulta muy superior a la de los indios americanos. La historia europea anterior brindaba un enorme acervo de experiencia y desarrollo bélico, especialmente cierto para España. El desarrollo de la guerra, sus Tácticas y sus técnicas es la clave del rápido triunfo de los conquistadores.
Por otro lado, los imperios americanos estaban compuestos por pueblos enfrentados entre sí. No hubo un frente americano contra los conquistadores. Por el contrario, muchos pueblos actuaron como aliados de los españoles en la conquista de otros pueblos a los que consideraban sus enemigos. Tal es el caso de los tlaxcaltecas, aliados de Cortés en la toma de la ciudad de México. Al parecer, no había entre los diversos pueblos americanos ningún principio aglutinante, como lo era una religión monoteísta o la idea del imperio para Europa. En fin, América tenía desarrollos propios que se vieron violentamente interrumpidos con la llegada de los europeos.
La expresión más dramática del colapso americano en el siglo xvi fue la caída demográfica. El desplome es aceptado por todos los historiadores, aunque las cifras
exactas han sido cuestionadas. Los demógrafos antes citados, Cook y Borah, han calculado que entre 1539 y 1573 la población del centro de México descendía 3.8
por ciento cada año, En Perú los investigadores consideran que entre 1570 y 1620 la población se redujo a la mitad. En conjunto las cifras son impresionantes; a lo lar-
g0 del siglo xw1 la población americana se redujo, posiblemente, en más de 80 por ciento. Si consideramos que una de las fuerzas de las sociedades prehispánicas era la abundancia de mano de obra, comprenderemos el colapso total que implicó la crisis demográfica.
Más que las guerras y las muertes violentas, hoy parece aceptarse que fueron las grandes epidemias las que diezmaron a la población. En México el primer brote de viruela se dio durante la toma misma de Tenochtitlan. En Perú las epidemias llegaron cinco años antes que Pizarro y sus conquistadores, Sin embargo, las grandes epidemias fueron el sarampión, que llegó a México en 1531, el matlazahuatl, identificado como el tífus, que devastó México en 1545 y de nuevo en 1576, y la gripe,
que llegaría en la década de 1560, Desconocidas para los indios, quienes no tenían
la menor inmunidad ante ellas, estas enfermedades europeas fueron desastrosas.
En México, la caída demográfica no se detuvo hasta mediados del siglo XVII,
pero los niveles de población de principios del siglo XVI no se recuperaron durante
la época colonial .
Tenochtitlán, por Diego Rivera (detalle de mural en Palacio Nacional, 1945)
Alonso López de Hinojosos, cirujano novohispano describe as la epidemia de 1576: “En fin del mes de agosto de mil quinientos setenta y seis años se comenzó a sentir en esta ciudad de México una muy terrible enfermedad de la cual morían muchos de los indios naturales; y es sabido por el muy excelente señor Virrey de esta Nueva España Don Martín Enriquez lo que pasaba acerca de esta enfermedad y para satisfacerse de la verdad envío al Gobernador y Alcaldes de los naturales y a un interprete naguatato, de su casa y a mi me llevaron consigo. En el barrio de Santa María visitamos en un día más de cien enfermos ya que su Excelencia esto supo, hizo llamar a todos los médicos que en esto tenían parecer, para certificarse qué enfermedad era, porque moran muchos de los naturales de ella, los cuales naturales llaman a esta enfermedad Cocolistle. Véase “Alonso López de Hinojosos, Suma y recopilación de cirugía con un arte para sangrar muy útil y provechosa, México, Academia Nacional de Medicina. (La Historia de la Medicina en México, 1977), p. 207, cado por Gerardo Martínez, en su tesis de maestría en historia.
5.5.1 Economía
Después de los rápidos avances de la conquista, comenzó la organización de una
mueva sociedad en tierras americanas.
Los conquistadores se repartieron la tierra y el excedente del trabajo indígena según como les permitía su tradición. La primera, abundante, fue otorgada como merced, en pago a los servicios; el segundo se organizó a través de la encomienda.
Esta institución daba al encomendero un control muy fuerte sobre un grupo de trabajadores, quienes le pagarían un tributo a cambio de protección y evangelización.
Pero la encomienda recibió muchas críticas; por un lado, la Corona desconfiaba de ella porque la alejaba de sus súbditos, por otro, los evangelizadores la atacaron desde muy pronto por las injusticias que ocasionaba, La nueva idea fue el repartimiento, una asignación temporal de trabajo indígena obligatorio, pero remunerado, Pese a los abusos que también se dieron, en este ámbito, parece que el repartimiento convivió mucho tiempo con el trabajo libre que se extendió en las zonas mineras de México. Los conquistadores complementaron sus actividades económicas con el trabajo esclavo de los africanos.
La organización del trabajo se complementó con el establecimiento de rutas económicas que vinculaban a los diversos territorios con la metrópoli. El eje comercial fue el golfo de México, donde se cruzaban las rutas que iban del puerto de Veracruz, de Cartagena o del istmo de Panamá a Sevilla, principal centro del comercio europeo con América. Más tarde se sumó la ruta del Pacífico, que unía las Filipinas con Acapulco, y éste con Veracruz.
El producto que más circulaba por estas rutas era la plata, que iba desde los centros productores (las minas mexicanas y las del Potosí) hasta el puerto de Sevilla, y en menor medida a Filipinas. De España a México los barcos volvían cargados de toda la gama de producción española, desde trigo, aceite, vino, hasta material bélico, pasando por tejidos, libros y papel.
Durante la segunda mitad del siglo XVII la producción agrícola de la Nueva España se diversificó y las haciendas compartieron el terreno con las minas, cuya producción decayó afectada por la crisis europea.
5.5.2 Gobierno y administración
Isabel de Castilla fue quien patrocinó los viajes de Cristóbal Colón en 1492. Años antes había unido su vida y su reino a Fernando de Aragón. La unión de ambas coronas dio lugar a lo que se ha llamado una “diarquía”, o monarquía dual, que aglutinaba buena parte de los reinos de la península ibérica. Aunque en teoría cada uno gobernaba en sus reinos, entre los dos emprendieron algunos proyectos comunes, de los cuales el más importante fue en enero de ese mismo año: la conquista del último territorio árabe de la península ibérica, el reino de Granada.
En principio los territorios americanos descubiertos por Colón se integrarían a Castilla y se regirían por sus leyes, pero en la medida en que las dimensiones de la empresa crecieron se hizo necesario desarrollar un amplio sistema administrativo para el gobierno de las Indias.
La primera institución que se creó fue de carácter económico: la Casa de Contratación de Sevilla (1503), que se encargaría de organizar todo lo relativo al tráfico de pasajeros y mercancías con las Indias. Con el tiempo, en 1524 (ya bajo el gobierno de Carlos I, nieto de los Reyes Católicos) se decidió centralizar todas las decisiones relativas a América en El Consejo Real y Supremo de Indias, órgano de gobierno que permaneció hasta 1812.
Con los años, las leyes sueltas que los reyes daban para los diversos territorios americanos se agruparon en diversas recopilaciones. La primera de ellas tenía por título Provisiones, cédulas e instrucciones para el gobierno de Nueva España, y fue recopilada por Vasco de Puga en 1563. En 1596 se hizo la primera recopilación para toda América, hecha por Diego de Encinas, a la que siguieron otras en 1681 y 1792.
La Corona Española nombró diversos representantes en América en quienes descargó cierto grado de poder. La primera figura ideada fue la de gobernador: después se creó otro título de carácter más militar que fue el de capitán general. Pero más allá de esas figuras iniciales la administración americana recayó en las Audiencias, instancias administrativas colegiadas, constituidas por altos funcionarios, con igualdad de poder entre ellos: los oidores. En la Nueva España, la primera fue establecida en la ciudad de México en 1529 y la segunda en Guadalajara en 1548. Además de funciones de gobierno, las Audiencias ejercían la justicia en los territorios americanos.
Para contrarrestar el poder de los gobernadores y de los oidores, la Corona española decidió dividir el territorio americano bajo su poder en dos virreinatos: el de la Nueva España (1535) y el del Perú (1543). A ellos se sumarían en el siglo VII los virreinatos de Nueva Granada y La Plata, La autoridad máxima en cada uno de ellos era el virrey, quien a la vez era capitán general de la provincia y presidente de la Audiencia de la capital del virreinato. Paralelamente a esa organización general se encontraban los gobiernos locales, representados por los alcaldes y los regidores, quienes reunidos formaban el cabildo. Todos los representantes de la
monarquía debían someterse al control que implicaban las visitas y los juicios de
residencia promovidos periódicamente desde la metrópoli.
Sobre tales parámetros organizativos, tanto económicos como administrativos, se gestó una nueva sociedad que creó dinámicas propias que permiten entender las particularidades del México de hoy: Por el momento nuestra intención ha sido mostrar el lugar que ocupó México dentro del desarrollo histórico mayor en el que se vio inserto, de manera súbita, en el siglo XVI.
Catedral de Santa Prisca, Taxco. Máxima expresión del barroco churrigueresco mexicano; construida con manos indias durante el siglo xv, bajo los auspicios de don José de la Borda.
5.5.3 Sociedad
La Conquista provocó profundos cambios en la organización social americana. Desde un principio quedó claro que los españoles se mezclarían con la población originaria. Esta situación dio lugar al surgimiento de numerosas castas. En una época como los siglos xv y xvi estaba lejos la idea de la igualdad de los seres humanos.
Por el contrario, la desigualdad racial era un elemento de diferenciación social. Los primeros y más importantes grupos raciales que adquirieron un estatuto jurídico bien definido fueron los indios y los españoles, aunque ya entre ambos grupos comenzó el mestizaje.
El mestizo quedó en una condición especial. Por una parte no tenía derechos como los indios 0 los españoles, lo que hacía que buscara asimilarse a cualquiera de los dos grupos iniciales. Sin duda era más fácil ser aceptado por la comunidad indígena, mientras que a la española sólo se ingresaba si se era reconocido por el padre español. Sin embargo, desde época muy temprana, las condiciones laborales en las minas constituyeron un incentivo para que muchos mestizos se despreocuparan de su estatuto jurídico y optaran por cierta independencia que les permitiera contratarse libremente, como jornaleros, a cambio de un salario mucho más alto que en cualquier otra actividad.
De español e india produce mestizo, siglo XVII. El mestizaje biológico y cultural está en la base de la formación de las sociedades latinoamericanas.
El trabajo de las minas que estaba agotando a los indios hizo que los españoles compraran esclavos africanos, quienes constituyeron un grupo específico, pero que igualmente comenzaron a mezclarse con los grupos ya existentes. Si bien ellos como esclavos no contaban con derechos, no por ello dejaron de constituir un grupo social. De hecho, algunos negros buscaban el matrimonio con las indias para que sus hijos adquirieran los derechos de los indios, liberando a su descendencia de la esclavitud.
En el afán de arraigar a los conquistadores, la Corona comenzó a promover el éxodo de las esposas españolas hacia las tierras americanas, al tiempo que propició la emigración de familias completas de labradores para la colonización del territorio. Todos aquellos hijos de parejas españolas nacidos en América fueron llamados criollos. Si bien este grupo social conservaba todos los derechos de los súbditos peninsulares, en la práctica comenzó a advertirse un criterio de discriminación por parte de la Corona, que beneficiaba a los nacidos en la península ibérica. De tal suerte que, durante todo el periodo colonial, los principales cargos de gobierno, civiles y eclesiásticos americanos recayeron en peninsulares. Esta situación se sumó a otros factores que acentuaban el prestigio de haber nacido en la metrópoli. Podemos destacar, por ejemplo, la discusión acerca de la inteligencia, que se consideraba disminuida en todos aquellos nacidos en América, por no mencionar que la metrópoli era el centro del poder donde se encontraban todos los órganos de gobierno de la monarquía, incluidos aquellos donde se designaban funcionarios para los territorios americanos, por lo cual, los peninsulares tenían ventaja a la hora de gestionar un cargo.
Los criollos comenzaron a resentir estas desventajas. Paulatinamente se fue generando un sentimiento de identidad que los diferenciaba de los peninsulares. Así buscaron en las virtudes americanas una grandeza que les escatimaba la metrópoli Exaltaron las hazañas de los conquistadores, de quienes se sentían descendientes; y, antes de que se cumpliera un siglo de la conquista, se inició la recuperación del pasado indígena. David Brading historiador inglés, David Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, señala que la admiración por Cortés o por Pizarro no resultaba contradictoria para los criollos, con el orgullo que despertaban los emperadores mexicas o incas. Sobre los primeros criterios hispanos que destacaban la barbarie americana se sobrepusieron los logros de las civilizaciones prehispánicas. El principal problema que encontraban los criollos en el pasado prehispánico era la religión politeísta, inspirada, desde un punto de vista cristiano, por el demonio. Semejante obstáculo comenzó a desvanecerse al retomar la leyenda de Quetzalcóatl, el legendario gobernante blanco que podía hacerse pasar por el predicador Santo Tomás. Sin duda, el problema fue resuelto definitivamente con el fortalecimiento del culto a la virgen de Guadalupe, símbolo indiscutible, según sus promotores, del interés divino por las tierras americanas. Dé esta manera los criollos pudieron elaborar una identidad propia que los ubicaba en una condición de igualdad frente a los peninsulares. Con el paso de los siglos este criollismo se consolidó como un proyecto de organización social y política independiente de la metrópoli, origen de la independencia americana.
La Guadalupana, expresión viva de la religiosidad sincrética mexicana.
Resulta difícil medir el impacto que causó América en la historia de Europa.
América proporcionó el metal necesario para la monetarización de los nuevos sistemas económicos europeos. Además, el jitomate, las papas, las calabazas, los pimientos, el maíz, el frijol y las alubias son americanos: estos productos aliviaron las hambrunas de grandes zonas de Europa, todavía en los años cuarenta del presente siglo. Con todo, la influencia de América en Europa fue mucho menor a la influencia que se dio a la inversa, pues la presencia europea en el mundo americano transformó profundamente las sociedades que se habían desarrollado aquí antes de la Conquista. Se ha calculado que en toda América habría entre trece y ochenta millones de habitantes. Los investigadores coinciden en que a lo largo del siglo XVI la población americana se redujo, posiblemente, en más de 80 por ciento. Si consideramos que una de las fuerzas de las sociedades prehispánicas era la abundancia de mano de obra, comprenderemos el colapso total que implicó la crisis demográfica.
Los niveles de población de principios del siglo XVI no se recuperaron durante la época colonial.
Después de los rápidos avances de la Conquista, comenzó la organización de una nueva sociedad en tierras americanas. Los conquistadores se repartieron la tierra y el excedente del trabajo indígena, según como su tradición se los permitía. Primero a través de la encomienda y después por medio del repartimiento. La organización del trabajo se complementó con el establecimiento de rutas económicas. Dos fueron las rutas principales: primero se consolidó la del Atlántico, que iba de Veracruz, de Cartagena o del istmo de Panamá a Sevilla, principal centro del comercio europeo con América. Más tarde se sumó la ruta del Pacífico, que unía las Filipinas con Acapulco, y éste con Veracruz.
Políticamente, los territorios americanos descubiertos por Colón se integrarían a Castilla, pero pronto fue necesario desarrollar instituciones específicas para el mundo americano. En 1524 centralizaron todas las decisiones relativas a América en El Consejo Real y Supremo de Indias. Además, la Corona española nombró diversos representantes en América en quienes descargó cierto grado de poder. En la Nueva España, la primera Audiencia fue establecida en la ciudad de México en 1529 y la segunda en Guadalajara en 1548. Además de funciones de gobierno, las Audiencias ejercían justicia en los territorios americanos.
En principio, todo el territorio americano quedó dividido en dos virreinatos:
el de la Nueva España (1535) y el del Perú (1543). A ellos se sumarían en el siglo xv los virreinatos de Nueva Granada y La Plata. La autoridad máxima en cada uno de ellos era el virrey, quien a la vez era capitán general de la provincia y presidente de la Audiencia de la capital del virreinato.
Socialmente, la Nueva España fue la mezcla de los diversos grupos humanos actuantes en ella. Los españoles se mezclarían con la población originaria y todos con la población esclava, sobre todo africana. La desigualdad racial fue un elemento de diferenciación social.
Los hijos de parejas españolas nacidos en América fueron llamados criollos. Si bien este grupo social conservaba todos los derechos de los súbditos peninsulares, en la práctica comenzó a advertirse un criterio de discriminación por parte de la Corona que beneficiaba a los nacidos en la península ibérica.
Los criollos pudieron elaborar una identidad propia que los ubicaba en una condición de igualdad frente a los peninsulares. Con el paso de los siglos este criollismo se consolidó como un proyecto de organización social y política independiente de la metrópoli, que fue el origen de la independencia americana.
( Praxis )
www.ChordsAZ.com